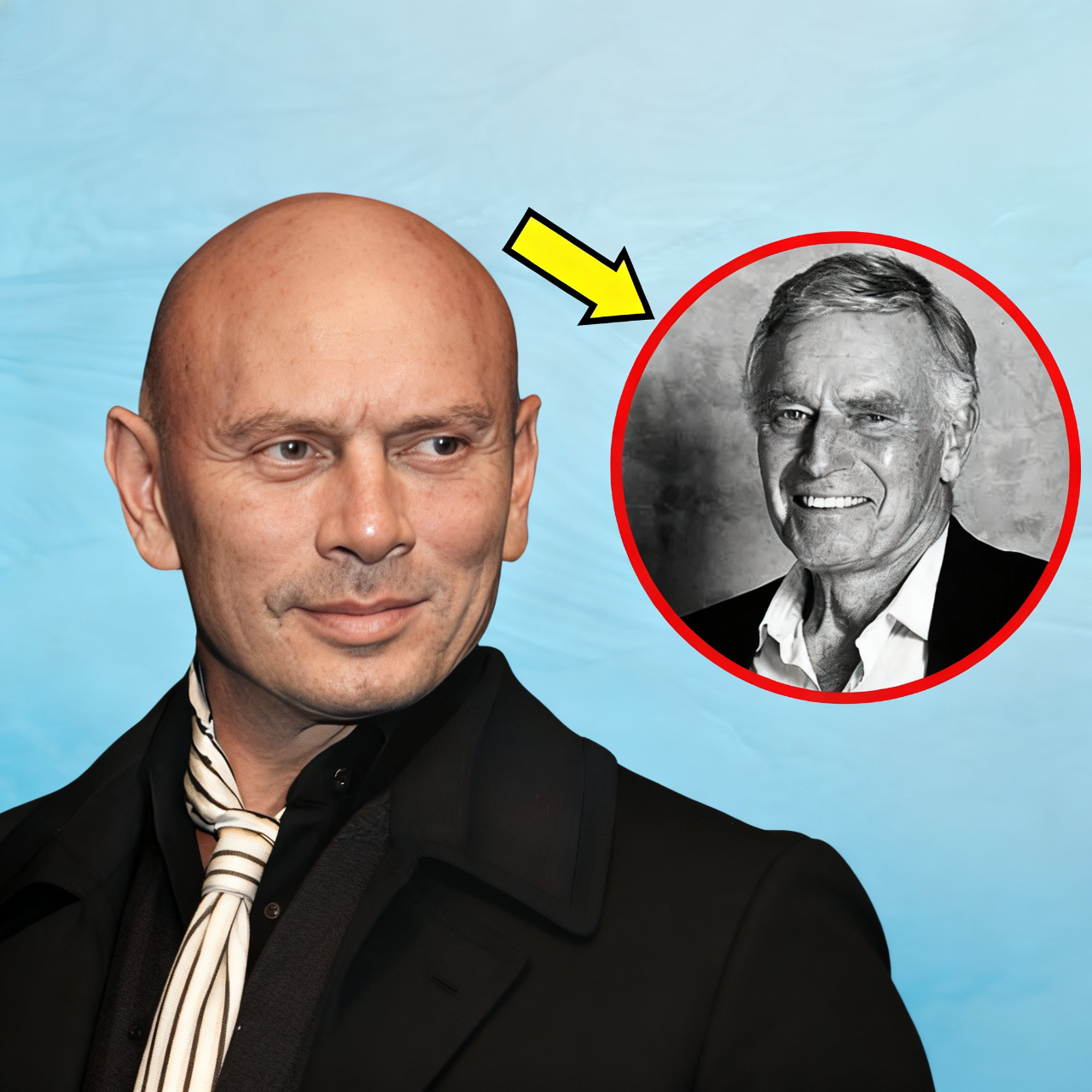Era una tarde de septiembre, como tantas otras en las afueras de Sevilla, cuando Alejandro Romero, uno de los empresarios más ricos del sur de España, vio algo que lo dejó sin aliento. Estaba volviendo a casa después de una reunión de negocios, la mente todavía en los números y los contratos, cuando vio a su hijo Mateo, 8 años y condenado a una silla de ruedas desde su nacimiento, parado en la acera cerca de casa, pero no estaba solo.
A su lado había una niña que Alejandro nunca había visto, una chiquilla de unos 10 años con la ropa sucia y rota, el pelo alborotado, las rodillas despellejadas. Esa niña estaba haciendo algo increíble. Había cogido un barreño de metal, lo había llenado de agua de una fuente pública y estaba lavando los pies de Mateo con una delicadeza que parecía casi sagrada.
Alejandro se detuvo escondido detrás de un coche y oyó a la niña decirle a su hijo unas palabras que le pusieron los pelos de punta. Le dijo que le lavaría los pies y que después él caminaría. Alejandro pensó que era una broma cruel, un juego estúpido de una niña de la calle, pero lo que ocurrió después lo obligó a taparse la boca con la mano para no gritar, porque lo que vio iba más allá de cualquier explicación racional.
Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Mateo Romero había nacido en una noche de tormenta 8 años antes, cuando su madre Elena tuvo complicaciones durante el parto. Los médicos hicieron todo lo posible, pero algo salió mal y el niño vino al mundo con una lesión en la médula espinal que le quitó el uso de las piernas antes de que pudiera dar su primer paso. para Alejandro.
Aquella noche fue el comienzo de una pesadilla que nunca terminaba. Él, que estaba acostumbrado a controlarlo todo, a resolver cualquier problema con dinero y poder, se encontró frente a algo contra lo que no podía luchar. Había consultado a los mejores especialistas de España y de Europa.
Había gastado fortunas en terapias experimentales. Había llevado a Mateo a clínicas en Suiza, Alemania, incluso en Estados Unidos. Pero la respuesta era siempre la misma. El daño era irreversible. Mateo nunca caminaría. Elena no soportó el dolor. 3 años después del nacimiento de Mateo, había dejado a Alejandro con una carta en la que decía que ya no podía mirar a su hijo sin sentirse morir por dentro, que necesitaba empezar de nuevo en otro lugar, que esperaba que algún día él y Mateo la perdonaran.
Alejandro nunca la perdonó, pero escondió su rabia detrás de un muro de hielo que desde entonces lo separaba del resto del mundo. Desde aquel día, Alejandro se dedicó en cuerpo y alma a dos cosas, su imperio económico y su hijo. Pero si en los negocios era un genio, como padre era un desastre. No sabía cómo hablar con Mateo.
No sabía cómo consolarlo cuando lloraba por las noches. No sabía cómo responder a sus preguntas sobre por qué él era diferente de los otros niños. Le compraba todo lo que quería, eso sí, juguetes caros, videojuegos de última generación, una habitación que parecía un parque de atracciones, pero los regalos no podían sustituir al cariño.
Y Mateo crecía cada vez más encerrado en sí mismo, cada vez más triste, cada vez más solo. La casa de los romeros se alzaba en una zona residencial exclusiva en las afueras de Sevilla, rodeada de muros altos y cámaras de seguridad, separada del resto del mundo como una fortaleza. Pero justo al otro lado de esos muros, a pocos cientos de metros, había otro mundo.
Un mundo que Alejandro siempre había ignorado. Las viviendas sociales, los bloques de pisos destartalados, las familias que luchaban para llegar a fin de mes. Era de ese mundo de donde venía Sofía. Sofía García tenía 10 años y nunca había conocido a su padre. Su madre, Carmen limpiaba casas en diferentes partes del barrio para juntar un sueldo que apenas llegaba para pagar el alquiler de un pequeño piso húmedo en la planta baja de un edificio que se caía a pedazos.
Sofía no tenía juguetes, no tenía ropa nueva, no tenía nada de lo que tenían los otros niños, pero tenía algo que muchos otros no tenían, un corazón grande como el mar y una fe inquebrantable que le había transmitido su abuela antes de morir. La abuela de Sofía había sido una mujer especial, una de esas personas que todos en el barrio respetaban y querían.
Decían que tenía el don de la sanación, que sus manos podían aliviar el dolor y dar consuelo a los que sufrían. Sofía había pasado los primeros años de su vida a su lado, viéndola rezar por los enfermos, preparar remedios con hierbas, lavar los pies de los ancianos que ya no podían hacerlo solos. La abuela le había enseñado que el gesto más humilde era también el más poderoso, que lavar los pies a alguien significaba ponerse a su servicio con todo el corazón, que en ese gesto había una fuerza que iba más alláde la comprensión humana. Cuando la
abuela murió dos años antes, Sofía sintió que el mundo se le venía encima, pero también sintió algo diferente, una presencia cálida que no sabía explicar, una voz silenciosa que le decía que no tuviera miedo, que ella había heredado algo especial, que algún día entendería. Que Sofía había conocido a Mateo por casualidad una semana antes de aquella tarde de septiembre.
Había salido a buscar botellas de plástico para vender por unos céntimos. cuando vio a un niño en silla de ruedas que lloraba solo en la acera delante de una casa enorme, se había acercado sin pensarlo, como hacía siempre cuando veía a alguien sufrir, y le había preguntado qué le pasaba. Mateo se lo había contado todo.
Le había contado lo de la madre que se había ido, lo del padre que nunca lo miraba a los ojos, lo de los niños del colegio que se burlaban de él, el deseo ardiente de poder correr como todos los demás. Le había contado que a veces por las noches soñaba que caminaba y que cuando se despertaba y se daba cuenta de que solo era un sueño, lloraba tanto que la almohada se empapaba.
Sofía lo había escuchado sin interrumpir, con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá de las palabras. Y cuando Mateo terminó de hablar, ella le dijo algo que él nunca olvidaría. Le dijo que ella podía ayudarlo, que sabía qué hacer, que solo tenía que confiar en ella. En los días siguientes, Sofía y Mateo se encontraron cada tarde en el mismo sitio, aquel tramo de acera que marcaba la frontera entre sus dos mundos.
Los encuentros eran breves, porque Mateo tenía que volver antes de que su padre regresara del trabajo, pero eran intensos, llenos de palabras y silencios que creaban un vínculo cada vez más fuerte. Sofía le contaba a Mateo cosas de su vida, de la mamá que trabajaba todo el día, del pisito donde dormían juntas en la misma cama, de los sueños que tenía en los que volaba sobre los tejados de Sevilla y veía el río Guadalquivir brillar bajo el sol.
Mateo la escuchaba fascinado. Él que tenía todo el dinero del mundo, pero nunca había sentido la libertad de la que hablaba Sofía, esa libertad que no dependía de las cosas, sino del corazón. Y Sofía le contaba cosas de la abuela, de sus manos que curaban, del ritual del lavado de pies que había visto hacer cientos de veces.
Le decía que la abuela le había enseñado que aquel gesto no era solo higiene o humildad, era algo más profundo, un acto de amor puro que podía abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Un día, Sofía le dijo a Mateo que quería probar, quería lavarle los pies como hacía su abuela con los enfermos.
Quería ver si ella también había heredado ese don del que todos hablaban. Mateo la miró con una mezcla de esperanza y miedo. Quería creerla, pero tenía miedo de hacerse ilusiones. Tenía miedo de que fuera otra decepción más en una vida hecha de decepciones. Pero Sofía no se desanimó. Le dijo que le daba igual si no la creía, que ella creía lo suficiente por los dos.
le dijo que lo prepararía todo, que encontraría un barreño y agua limpia, que harían aquel ritual juntos y que después pasara lo que pasara, serían amigos para siempre. Mateo aceptó, quizás porque no tenía nada que perder, quizás porque aquella niña con la ropa sucia y la sonrisa luminosa le daba una esperanza que no encontraba en ningún otro sitio.
Decidieron que lo harían aquel viernes, cuando el padre de Mateo estaría ocupado en una reunión importante y él tendría más tiempo. Sofía pasó los días siguientes preparándose. No sabía exactamente qué tenía que hacer. solo seguía el instinto y los recuerdos fragmentados de lo que había visto hacer a la abuela.
Encontró un viejo barreño de metal en un contenedor, lo limpió hasta dejarlo brillante. Recogió flores del campo que crecían entre las grietas del asfalto y las puso a secar para perfumar el agua. Rezó cada noche con esa fe sencilla y total de los niños, pidiendo que se le diera el poder de ayudar a su amigo. Su madre Carmen la miraba con preocupación.
No entendía estaba tramando, pero veía algo diferente en los ojos de su hija, una luz que le recordaba a su madre, la abuela de Sofía. No dijo nada, no hizo preguntas, se limitó a abrazarla fuerte antes de irse a dormir y a rezar ella también, sin saber muy bien por qué. El viernes llegó con un cielo azul y un sol cálido que parecía bendecir aquel día.
Sofía salió de casa con el barreño escondido en una bolsa de plástico, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, las manos temblando ligeramente. No sabía qué iba a pasar, no sabía si funcionaría, solo sabía que tenía que intentarlo, que algo la empujaba a hacerlo, que esto era aquello para lo que había nacido.
Mateo la esperaba en el sitio de siempre, la silla de ruedas aparcada en la acera, los ojos llenos de una emoción que no podía esconder.Cuando vio a Sofía llegar con aquella bolsa misteriosa, sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que se parecía a la esperanza.
Sofía colocó el barreño en la acera con un cuidado casi ritual. Fue a la fuente pública que había a pocos metros y lo llenó de agua fresca. Luego volvió junto a Mateo y se arrodilló delante de él sin importarle el asfalto áspero que le arañaba las rodillas ya despellejadas. cogió la pequeña regadera que había traído consigo, la misma que usaba para regar las flores en el balcón de la abuela cuando aún vivía, y empezó a verter el agua sobre los pies de Mateo con una lentitud que parecía detener el tiempo.
El agua corría fresca y limpia, y Sofía la acompañaba con las manos, masajeando suavemente aquellos pies que nunca habían tocado el suelo para caminar. Mientras lavaba, Sofía rezaba, no en voz alta, no con palabras precisas, sino con el corazón, con esa intensidad silenciosa que su abuela le había enseñado.
Rezaba por Mateo, por su dolor, por su soledad. Rezaba para darle lo que ningún médico, ninguna medicina, ningún dinero podía darle. La posibilidad de ser como todos los demás. Mateo tenía los ojos cerrados, sentía el agua fresca en los pies, sentía las manos de Sofía que se movían con una dulzura que nunca había conocido. Y mientras estaba allí, inmóvil, empezó a sentir algo extraño, un hormigueo, al principio ligero, luego cada vez más intenso, que partía de los pies y subía por las piernas, un calor que se extendía donde antes, solo había
frialdad y ausencia de sensaciones. Fue en ese momento cuando llegó Alejandro. La reunión había terminado antes de lo previsto y él había vuelto a casa con la idea de pasar un rato con Mateo, cosa que hacía raramente y con resultados siempre decepcionantes. Pero cuando vio que su hijo no estaba en casa, salió a buscarlo y lo que encontró lo dejó paralizado.
Su hijo, el heredero de su imperio, estaba en la acera con una niña de la calle que le lavaba los pies en un barreño oxidado. Alejandro sintió crecer la rabia. Pensó que era una broma cruel, que aquella chiquilla se estaba aprovechando de la ingenuidad de Mateo. Estaba a punto de intervenir, de gritar, de echar a aquella mendiga cuando oyó las palabras de Sofía.
La niña le estaba diciendo a Mateo que pronto caminaría, que sus pies estaban limpios ahora, que la abuela le había dicho que el agua limpia se llevaba el dolor y abría los caminos cerrados. Alejandro se quedó paralizado, la mano ya levantada para llamar a su hijo, la respiración contenida. Pensó que era la cosa más absurda que había oído nunca, una superstición ridícula, una falsa esperanza dada por una niña ignorante.
Pero entonces vio algo que lo dejó mudo. Mateo había abierto los ojos y en esos ojos había algo diferente, una luz que Alejandro no veía desde hacía años. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El niño estaba mirando sus propias piernas con una expresión de total incredulidad y sus dedos, esos dedos que nunca se habían movido voluntariamente, estaban temblando.
Alejandro se tapó la boca con la mano para ahogar un grito. No podía ser verdad. No podía ser real. Los mejores médicos del mundo le habían dicho que era imposible, que el daño era permanente, que no había ninguna esperanza. Sin embargo, estaba viendo a su hijo mover los dedos de los pies por primera vez en 8 años.
Sofía seguía lavando, seguía rezando, ajena a la presencia de Alejandro, completamente absorta en lo que estaba haciendo. Y Mateo, con las lágrimas empezando a correr por su cara, estaba experimentando sensaciones que nunca había conocido. El frío del agua, el tacto de las manos de Sofía, el hormigueo de la vida que volvía donde siempre había estado ausente.
Alejandro se quedó escondido durante lo que pareció un tiempo infinito, viendo aquella escena imposible desarrollarse ante sus ojos. Cuando Sofía terminó de lavar los pies de Mateo y lo secó con una vieja toalla que había traído de casa, el niño hizo algo que el padre nunca había visto. Sonríó. No la sonrisa triste y resignada que Alejandro conocía, sino una sonrisa de verdad, llena, luminosa.
Sofía se levantó y le tendió las manos a Mateo. Le dijo que era el momento, que tenía que intentarlo, que ella lo sujetaría. Mateo la miró con terror en los ojos. El terror de quien tiene miedo de tener esperanza, de quien sabe que la decepción duele más que la resignación. Pero también había algo más en esos ojos, algo más fuerte que el miedo, la confianza en aquella niña que se había convertido en su única amiga.
Mateo cogió las manos de Sofía y por primera vez en su vida intentó levantarse de la silla de ruedas. Alejandro contuvo la respiración. Vio las piernas de su hijo temblar bajo un esfuerzo que nunca habían hecho. Vio la cara de Mateocontraerse por la concentración. vio a Sofía que lo sostenía con todas sus fuerzas, aunque era más pequeña y más delgada que él, y entonces vio lo imposible suceder. Mateo estaba de pie.
Era inseguro, tembloroso. Tenía que agarrarse a Sofía para no caerse, pero estaba de pie. Por primera vez en 8 años, Mateo Romero estaba de pie sobre sus piernas. Alejandro sintió las lágrimas correr por su cara. Él que no lloraba desde el día en que Elena lo había dejado, sintió que las rodillas le fallaban.
Tuvo que apoyarse en el coche detrás del que se escondía para no caerse. No entendía, no podía entender. Todo lo que creía saber sobre el mundo. Se estaba haciendo añicos delante de una niña pobre y un barreño de agua. Sofía estaba animando a Mateo a dar un paso, solo uno, poco a poco. Le decía que no tuviera miedo, que ella estaba ahí, que no dejaría que se cayera.
Y Mateo, con el esfuerzo de quien está escalando una montaña, levantó un pie y lo posó unos centímetros más adelante. Había dado su primer paso. El grito que salió de la garganta de Alejandro fue tan fuerte que los dos niños se volvieron de golpe. Mateo casi se cayó de la sorpresa, pero Sofía lo sujetó.
Y cuando el niño vio a su padre correr hacia ellos con las lágrimas surcándole la cara, no entendió qué estaba pasando. Alejandro se arrodilló delante de su hijo, lo abrazó con una fuerza que no sabía que tenía, llorando y riendo al mismo tiempo. Miró las piernas de Mateo, tocó sus pies todavía húmedos, como para asegurarse de que todo era real.
Y luego miró a Sofía, aquella niña sucia y malvestida, que había hecho lo que todos los médicos y todo el dinero del mundo no habían conseguido hacer. No encontró palabras. Por primera vez en su vida, Alejandro Romero, el hombre que siempre tenía una respuesta para todo, no sabía qué decir. Se limitó a la mano de Sofía y a apretarla, mientras las lágrimas seguían corriendo y su mundo se recomponía en una forma completamente nueva.
En los días que siguieron, la vida de todos cambió de maneras que nadie habría podido prever. Alejandro llevó a Mateo a los mejores especialistas de Sevilla, luego de Madrid, luego de Barcelona. Todos dijeron lo mismo. Era imposible. No había explicación médica. El daño en la médula espinal seguía ahí, pero de alguna manera las conexiones nerviosas se habían regenerado de un modo que la ciencia no podía explicar.
Algunos hablaron de milagro, otros de remisión espontánea extremadamente rara. Otros se negaron a comentar porque lo que veían iba contra todo lo que sabían. Pero a Mateo no le importaban las explicaciones, solo le importaba que podía caminar. Los primeros días fueron difíciles, las piernas débiles después de 8 años de inmovilidad, los músculos atrofiados que tenían que aprender a funcionar.
Pero con la fisioterapia y sobre todo con la determinación feroz de quien ha recibido una segunda oportunidad, Mateo mejoraba cada día. Después de una semana daba pasos inseguros, sin apoyo. Después de un mes, caminaba por toda la casa. Después de tres meses, corría por el jardín de la villa, riendo con esa alegría pura que solo los niños saben expresar.
Pero el cambio más grande no fue en las piernas de Mateo, fue en el corazón de Alejandro. El empresario que había pasado la vida construyendo un imperio se dio cuenta de que había descuidado lo más importante, su hijo. Se dio cuenta de que todo ese dinero, todo ese poder no valían nada si no sabía mirar a Mateo a los ojos, si no sabía abrazarlo cuando tenía miedo, si no sabía decirle que lo quería y se dio cuenta de otra cosa, que tenía que hacer algo por Sofía y su madre.
Alejandro fue a buscar a Carmen a su pisito destartalado y lo que vio le golpeó como un puñetazo en el estómago. Dos personas que vivían en un espacio más pequeño que su cuarto de baño, con la humedad subiendo por las paredes y las tuberías goteando, con una nevera medio vacía y ropa remendada tendida en una cuerda.
Aquella niña que había hecho un milagro por su hijo vivía en condiciones que él no le habría deseado a su peor enemigo. Carmen lo miró con desconfianza cuando se presentó en la puerta. No entendía qué quería aquel hombre rico. Tenía miedo de que hubiera venido a quejarse de algo que Sofía había hecho. Pero cuando Alejandro le contó lo que había pasado, cuando le dijo que su hija le había devuelto las piernas a su hijo, Carmen se echó a llorar.
Lloró de alegría, de alivio, de orgullo por tener una hija tan especial y lloró por la abuela, aquella mujer extraordinaria que había transmitido a Sofía algo que iba más allá de la comprensión humana. Alejandro le hizo a Carmen una propuesta que le cambió la vida. Le ofreció un trabajo en su empresa, no como mujer de la limpieza, sino como responsable del personal doméstico, con un sueldo de verdad y todos los beneficios.
le ofreció un pisoen el complejo residencial junto a su casa, un lugar luminoso y seco donde Sofía pudiera crecer como se merecía. Le ofreció pagar los estudios de Sofía en los mejores colegios, darle todas las oportunidades que la pobreza le había negado. Carmen rechazó al principio, demasiado orgullosa para aceptar lo que le parecía caridad. Pero Alejandro le explicó que no era caridad, era gratitud.
le explicó que su hija le había dado algo que todo el dinero del mundo no podía comprar y que él solo quería devolver una mínima parte de aquel regalo. Al final, Carmen aceptó, no por ella, sino por Sofía. Aceptó porque quería que su hija tuviera las oportunidades que ella nunca había tenido, porque quería que pudiera estudiar y crecer y convertirse en todo lo que su corazón extraordinario merecía ser.
Un año después, en la casa de los Romero se celebró una fiesta muy diferente de las que Alejandro había organizado en el pasado. No había políticos ni hombres de negocios, no había contratos que firmar, ni alianzas que sellar. Solo había personas que se querían reunidas para celebrar el primer aniversario del milagro. Mateo corría por el jardín junto a Sofía, gritando y riendo como todos los niños de su edad.
Nadie que los viera habría podido imaginar que un año antes él no podía mover las piernas, que estaba condenado a una silla de ruedas para toda la vida. Corría con la misma naturalidad con la que respiraba, como si nunca hubiera hecho otra cosa. Carmen charlaba con algunas vecinas, elegante con el vestido nuevo que se había podido permitir con su sueldo, relajada como no lo había estado en años.
Su piso estaba lleno de luz y de flores. Sofía tenía su propia habitación con sus libros y sus juguetes. La vida se había convertido en algo bonito en lugar de una lucha continua por la supervivencia. Alejandro miraba todo esto desde la terraza y por primera vez desde que podía recordar se sentía en paz. Había entendido cosas que todos sus éxitos en los negocios nunca le habían enseñado.
Había entendido que la riqueza de verdad no se mide en euros en la cuenta del banco, sino en las personas que te quieren. Había entendido que el poder de verdad no es mandar sobre los demás, sino ayudarlos. Había entendido que el milagro más grande no había sido la curación de Mateo, sino la transformación de su propio corazón.
Sofía se acercó a él un poco sin aliento por la carrera, con el pelo alborotado y la sonrisa luminosa. Le preguntó si podía sentarse a su lado y Alejandro asintió haciéndole sitio en el banco de la terraza. Se quedaron en silencio un rato, mirando a Mateo, que jugaba abajo. Luego, Sofía dijo algo que Alejandro no esperaba.
Le dijo que sabía por qué había ocurrido el milagro. Le dijo que su abuela le había enseñado que los milagros no vienen de la nada, vienen del amor. Y que aquel día cuando lavó los pies de Mateo, no había hecho nada especial. Solo había querido a un niño triste que necesitaba que alguien creyera en él. Alejandro la miró a aquella niña de 11 años que hablaba con la sabiduría de una anciana y entendió que tenía razón.
El milagro no había sido el agua en el barreño, ni las manos de Sofía en los pies de Mateo. El milagro había sido el amor, ese amor puro e incondicional que solo los niños saben dar. ese amor que no pide nada a cambio y precisamente por eso lo recibe todo. Le vino a la mente algo que había leído en algún sitio hace mucho tiempo, que los milagros no son la suspensión de las leyes naturales, sino la manifestación de una ley más alta que normalmente no vemos.
y entendió que esa ley era el amor, siempre y solo el amor. Aquella noche, cuando los invitados se habían ido y la casa volvió a estar en silencio, Alejandro entró en la habitación de Mateo para darle las buenas noches. Era algo que había empezado a hacer solo después del milagro, algo que antes le parecía inútil o embarazoso y que ahora se había convertido en el momento más importante de su día.
Mateo ya estaba en la cama, cansado de tanto correr y jugar, pero con los ojos todavía abiertos, brillando en la oscuridad, Alejandro se sentó en el borde de la cama y le acarició el pelo, como hacía cada noche. Mateo le dijo que era feliz, no solo por las piernas, aunque esas eran importantes. Era feliz porque tenía un padre que lo miraba a los ojos, una amiga que era como una hermana, una vida que merecía la pena vivir.
era feliz porque ya no estaba solo. Alejandro sintió que le subían las lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Las dejó correr libres porque había entendido que llorar no era debilidad, sino fuerza, que mostrar las emociones no era vergüenza, sino valentía. Abrazó a su hijo y le dijo que él también era feliz y que esa felicidad se la debían a una niña con la ropa sucia y el corazón de oro.
Una niña que había creído en lo imposible y había hecho que ocurriera lo increíble. Fuerade la ventana, las estrellas brillaban sobre Sevilla como nunca habían brillado antes. O quizás brillaban como siempre. Y simplemente ahora Alejandro había aprendido a verlas. Esta historia nos recuerda que los milagros existen, aunque no siempre en la forma que esperamos.
A veces llegan a través de las manos de una niña pobre, a través de un barreño de agua y una oración silenciosa. A veces llegan cuando dejamos de buscarlos con el dinero y el poder y empezamos a buscarlos con el corazón. nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de religión, sino de confianza en la posibilidad de que las cosas puedan cambiar, de que el mañana pueda ser diferente del hoy, de que el amor pueda hacer lo que la lógica dice que es imposible.
Y nos recuerda sobre todo que los niños ven cosas que los adultos han olvidado como ver. Creen en cosas que los adultos han dejado de creer y precisamente por eso pueden hacer cosas que los adultos no pueden hacer. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho creer, aunque sea por un momento, que los milagros son posibles, entonces deja que lo sepan también los que vendrán después de ti.
Un pequeño gesto, un momento de tu tiempo, puede llevar esta historia a alguien que la necesita, alguien que quizás está esperando su propio milagro. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Yeah.