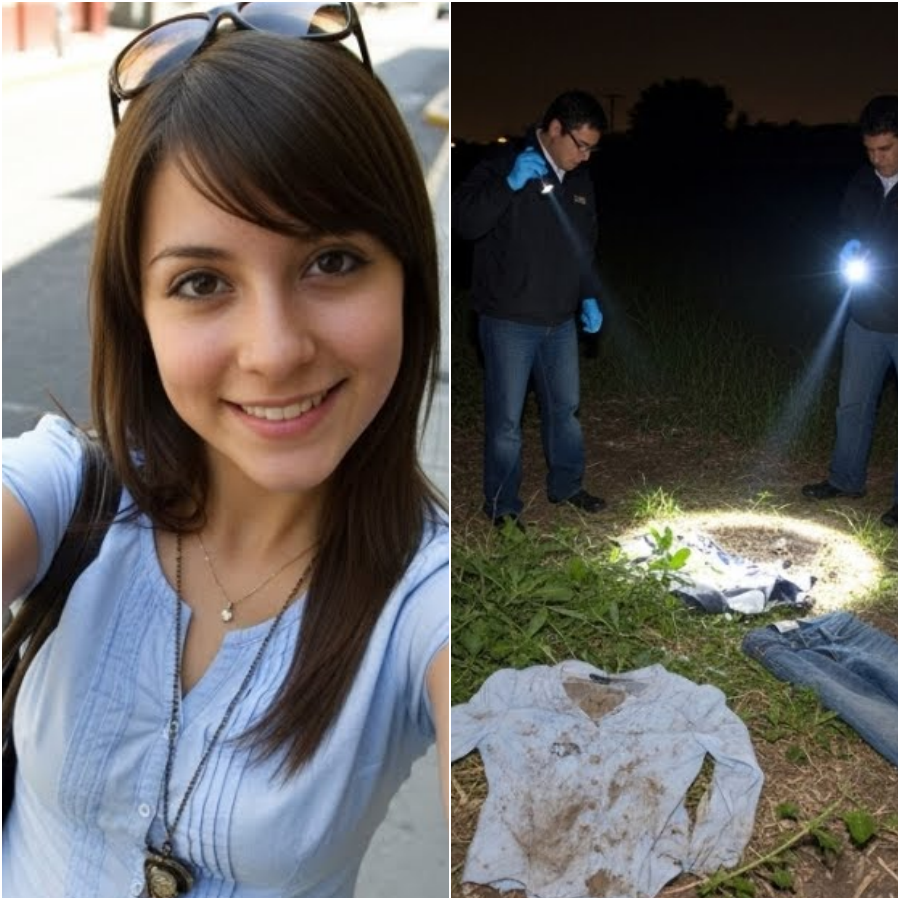LA MADRE QUE COMPARTIÓ A SUS 6 ESCLAVOS CON SUS 2 HIJAS SOLTERAS – Veracruz 1851
Miren, la cosa en Veracruz allá por 1851, era pesada, no solo por el calor que te caía encima como una manta mojada, sino por el peso de las costumbres, por el que dirán, y por la obligación de mantener el apellido en alto. Y doña Elvira Montemayor, ah, doña Elvira, ella cargaba todo ese peso en su espalda, justo donde el sol le quemaba el cuello.
Ella era una mujer de cincuent y tantos años, viuda desde hacía casi 10, dueña de una hacienda que producía café y caña, y lo que era peor, dueña de seis almas que, a los ojos de la ley y de la sociedad no eran más que capital en movimiento. Pero su preocupación más grande, la que le quitaba el sueño y le agriaba el temperamento, no eran las cosechas ni los precios del mercado, eran sus dos muchachas, Clara y Remedios.
Clara, la mayor, ya había cruzado la frontera de los 30 años. una mujer alta, de carácter firme, que vestía colores oscuros y tenía el ceño fruncido permanentemente, como si estuviera calculando la próxima. Tormenta, remedios era diferente, 28 años, más menuda, con los ojos grandes y soñadores, pero con una inquietud que doña Elvira no lograba descifrar.
Ambas solteras. En esa época mis amigos, que dos hijas de buena familia estuvieran solteras a esa edad, era casi una desgracia. Era como tener un par de frutas maduras que nadie había querido cosechar. Doña Elvira había gastado fortunas en bailes, en vestidos de seda traídos de la capital, en misas y en promesas a los santos, pero nada.
Los pretendientes llegaban, daban vueltas, admiraban la tierra, pero se iban sin pedir la mano. Y la madre, que era práctica hasta la médula, sabía que el tiempo se agotaba. Si ella faltaba, ¿quién iba a proteger a sus hijas? La herencia de la tierra era clara. Sí, pero la tierra necesitaba manos para trabajarla y necesitaba autoridad para que esas manos no se fueran.
Sin un marido que pusiera orden, sus muchachas se convertirían en blanco fácil de cualquier primo lejano o de algún abogado. Aprovechado, doña Elvira caminaba por el corredor de su casa con el piso de baldosas frescas bajo sus pies, mientras el aire caliente olía a ja sudor de campo. Miraba hacia el patio de servicio, donde se movían las figuras que constituían su verdadera seguridad.
Los seis. Ahí estaba Mateo, el más fuerte, un hombre que parecía tallado en madera oscura con una fuerza que valía por tres. Él era el encargado de los bueyes y de las faenas más duras en la caña. Cerca de él, en la cocina, se movía Candelaria la cocinera, una mujer ya entrada en años que conocía los secretos de la casa mejor que la propia doña Elvira.
Su sazón era legendaria, pero su carácter era de acero. Luego estaba Simón, el viejo, que ya no servía para el campo, pero era el guardián de la caballeriza y el que sabía dónde estaban las herramientas perdidas. Y la joven rosa, rápida y escurridiza, que ayudaba en la limpieza y servía la mesa con una mirada que siempre parecía estar buscando la salida.
Faltaban Juan y Elena. Un matrimonio que trabajaba la tierra más alejada. Seis vidas, seis piezas fundamentales del engranaje. Doña Elvira se detuvo frente al marco de la puerta. Se pasó la mano por el moño apretado. La decisión que había estado masticando durante meses, ahora era una certeza.
No podía esperar a morirse para repartir su capital humano. Tenía que hacerlo en vida de una manera que fuera legal, innegable. y que pusiera a sus hijas en una posición de poder inmediato. Ellas necesitan tener algo que controlar, algo que les dé respeto, se decía doña Elvira, justificando ante sí misma la frialdad de su plan. Si tienen tierras, pero no la mano de obra para hacerlas producir, la tierra no vale nada.
Necesitan personas que les sirvan y que les deban lealtad o al menos obediencia. Clara y Remedios estaban sentadas en el salón bordando. El silencio entre ellas era tan denso como el jarabe de la caña. Clara, dijo la madre con esa voz áspera que usaba para las órdenes importantes. Ve a buscar a don Rodrigo. Dile que necesito que venga inmediatamente con sus papeles y su tintero. Es urgente.
Clara, sin levantar la vista del bordado, simplemente asintió con la cabeza. Una muestra de su carácter metódico. Ella siempre entendía las cosas importantes, sin necesidad de explicaciones largas. Remedios, sin embargo, dejó caer la aguja. Sus ojos grandes se posaron en su madre con una mezcla de curiosidad y miedo.
Ella sabía que cuando su madre llamaba al escribano de la ciudad con esa urgencia, era porque algo de gran peso, algo que cambiaba el mapa de sus vidas estaba por suceder. Don Rodrigo, el escribano, llegó entrada la tarde sudando a mares bajo su levita negra. Era un hombrecillo seco con bigote fino y lentes que le resbalaban por la nariz, que vivía de poner en papel las voluntades, las transacciones y a veces las crueldades de la gente rica de Veracruz.
Se sentaron en el estudio donde el olor a cuero viejo y tabaco rancio dominabael ambiente. Doña Elvira fue directa, sin rodeos, como siempre lo era en los negocios. Don Rodrigo, necesito que redacte un documento de transferencia de propiedad, una donación en vida, pero con cláusulas muy específicas”, empezó ella cruzando las manos sobre el escritorio de Caoba.
Don Rodrigo mojó la punta de su pluma. “¿Se trata de tierras, doña Elvira, o quizás de la casa de la playa? Se trata de mis personas, sentenció la madre sin inmutarse, usando la palabra que hacía que la transacción sonara menos a esclavitud y más a un bien mueble. Mis dos hijas, Clara y Remedios, han llegado a una edad en la que deben tener independencia económica y personal, sin esperar a que un hombre decida tomarlas.
Yo les daré esa independencia. Voy a dividir a mis seis personas entre ellas. El escribano, que había visto de todo en su vida, levantó una ceja. No era el acto de la división lo que le sorprendía, sino la razón, asegurar la posición social de dos mujeres solteras. ¿Y cómo será la división, doña Elvira? debe ser equitativa para evitar futuros pleitos en el testamento”, aconsejó don Rodrigo.
“Claro que será equitativa, no en valor monetario, sino en utilidad”, explicó doña Elvira inclinándose ligeramente sobre el escritorio, como si estuviera compartiendo un secreto militar. Clara, la mayor, necesita fuerza. Ella tiene la cabeza para administrar, pero necesita manos fuertes, remedios. La menor necesita confort y lealtad doméstica, una presencia constante.
Y entonces, doña Elvira procedió a repartir el destino de las seis personas como si estuviera partiendo un pastel. Para Clara, la administradora de mi futuro, dictó la madre con voz firme. Irán Mateo por su fuerza en el campo, Juan por su experiencia en el cultivo de la caña y Candelaria porque es la única que tiene la autoridad para mantener el orden en la casa, aún cuando Clara esté en el campo.
Don Rodrigo garabateaba su pluma raspando el papel. Tres para Clara. Los tres más y fuertes, los más productivos. Y para remedios, continuó doña Elvira, su voz suavizándose un poco, pensando en la naturaleza más sensible de su hija menor. Irán Rosa, la joven que es rápida y puede servir de compañía y ayuda personal. Elena, la esposa de Juan, que es buena con las costuras y la limpieza, y el viejo Simón, que aunque ya no sirve para el campo, es leal y puede cuidar la propiedad cuando ella no esté o acompañarla en sus paseos.
Tres para remedios, los tres más enfocados en el servicio personal y la fidelidad, aunque de menor valor productivo en el campo. Quiero que quede claro, don Rodrigo, que esta donación es irrevocable. Estas personas pasarán a ser propiedad personal de mis hijas desde el momento en que firmen.
Se les dará el poder de vender, arrendar o disponer de ellas como mejor les parezca, siempre y cuando mantengan la obligación de cuidarlas y alimentarlas, según la ley lo exige. Por supuesto. El escribano asintió. La ley era clara. La propiedad era propiedad. Y si bien las leyes de la República Mexicana habían intentado abolir la esclavitud formalmente en las haciendas de Veracruz la realidad de la compra y venta de personas disfrazada bajo contratos de servidumbre perpetua o deudas impagables, seguía siendo el verdadero motor de la economía. Y doña
Elvira estaba asegurando que sus hijas tuvieran ese motor. Mientras don Rodrigo preparaba el documento, la madre salió al balcón. La luz de la tarde caía dorada sobre el patio. Clara y remedios esperaban en el salón, cada una en su mundo silencioso. Doña Elvira sintió un nudo en el estómago, pero no era de culpa, sino de orgullo.
Había hecho lo necesario. Había partido la vida de seis personas para asegurar el futuro de dos. Llamó a sus hijas al estudio. Muchachas, dijo doña Elvira. con el tono de quien anuncia una gran victoria. He tomado una decisión que garantizará vuestra posición en esta sociedad. Nunca más dependerán de un hombre para tener autoridad.
A partir de mí no hoy ustedes son dueñas. Clara se acercó al escritorio con la frialdad de una mujer de negocios que espera una herencia. Miró el pergamino que don Rodrigo extendía viendo la lista de nombres. Mateo, Juan, Candelaria. Una sonrisa apenas perceptible, de satisfacción práctica, cruzó su rostro. Ella sabía que esos tres valían su peso en oro.
Remedios se acercó con más lentitud. Ella no miraba los nombres en el papel, sino a su madre. Ella no pensaba en el valor de la caña o del café, sino en la idea de tener control absoluto sobre otras personas. Era un poder que la asustaba y la fascinaba al mismo tiempo. Rosa, Elena, Simón. Se preguntó cómo reaccionarían ellos al saber que su destino había sido partido y asignado como si fueran pedazos de tierra.
“Firmen aquí mis niñas”, ordenó doña Elvira señalando las líneas con el dedo. Y recuerden, con gran propiedad viene gran responsabilidad. Ustedes son ahora la ley para estas personas. Nomuestren debilidad. Clara tomó la pluma sin dudarlo. Su firma era fuerte y clara. Remedios dudó un instante. Su mano temblaba ligeramente al tomar el tintero.
Sabía que al estampar su nombre estaba sellando un pacto de poder que cambiaría la relación con su madre y más importante, con las tres personas que ahora le pertenecerían. Ella iba a ser la señora. Mientras remedios firmaba, la noche comenzaba a caer sobre Veracruz. Doña Elvira, con el documento ya sellado y guardado, se sintió aliviada.
El primer paso estaba dado, pero faltaba, lo más difícil, comunicar la división a los seis y, crucialmente comunicar la división a Juan y Elena, el matrimonio, que ahora serían separados, uno para Clara y otra para remedios. Y ese era un problema que doña Elvira había decidido ignorar por el momento.
Mañana sería otro día y la señora de la hacienda tenía que organizar la vida de sus hijas, aunque eso significara romper la vida de otros. El sol no había terminado de subir del todo, pero el calor ya prometía ser un castigo. En la hacienda Montemayor el aire estaba pesado, no solo por la humedad que subía del río, sino por esa tensión sorda que se siente cuando algo grande y definitivo está a punto de romperse.
Doña Elvira se levantó temprano, más ligera que de costumbre, como si el pergamino firmado la noche anterior le hubiera quitado un peso de encima. Ella se sentía como una estratega militar que acababa de asegurar sus flancos. El futuro de sus muchachas estaba, al menos en papel, garantizado. La orden fue sencilla y se difundió como un eco frío por la casa.
que los seis se reúnan en el patio central inmediatamente después del desayuno y que vengan limpios. Clara y Remedios estaban ya vestidas, sentadas en la sala esperando el momento. Clara, con su vestido gris, repasaba mentalmente las responsabilidades que vendrían. Tener a Mateo y a Juan significaba que la producción de caña iba a duplicarse este año.
Tener a Candelaria significaba que nadie se atrevería a robar una cucharada de azúcar. Sin su permiso, ella ya se sentía la dueña absoluta, la señora. Remedios, en cambio, estaba pálida. La noche no le había traído descanso. La imagen de su firma, temblorosa y definitiva, se repetía en su mente. Ella no quería la riqueza por la riqueza, pero quería la paz.
Y su madre le había dicho que el poder era la única paz para una mujer sola. Ahora ese poder venía envuelto en las vidas de Rosa, Elena y Simón. Cuando los seis llegaron al patio, se colocaron en una línea desordenada frente a la galería donde doña Elvira y sus hijas los esperaban. Estaban Mateo, imponente y silencioso, con las manos cruzadas sobre el pecho, Candelaria con su delantal impecable y una mirada de suficiencia que solo ella podía permitirse.
El viejo Simón, encorbado con la gorra en la mano y la joven rosa, que no dejaba de mirar al suelo. Al final de la fila estaban Juan y Elena, el matrimonio, parados juntos con esa cercanía que solo da el miedo compartido. Doña Elvira salió al balcón con las manos apoyadas en la varanda de hierro forjado.
Sus hijas se colocaron a su lado, Clara a la derecha, remedios a la izquierda. Escúchenme bien”, empezó doña Elvira y su voz no era alta, pero llevaba el filo de un machete. “La vida cambia y en esta casa las reglas cambian hoy.” Hizo una pausa dejando que el sol les pegara en la nuca. Ustedes saben que mis hijas son ya mujeres adultas y como no tienen maridos que las protejan, yo, su madre, he decidido darles la protección que merecen.
Esa protección son ustedes. Los seis se miraron entre sí. La palabra propiedad no se dijo, pero flotaba en el aire, densa como el humo de la leña. A partir de este momento, continuó doña Elvira, y ahora su voz se hizo más fuerte. Ya no son mis personas, son las personas de mis hijas y he procedido a dividirlos para asegurar que cada una de ellas tenga la fuerza y la lealtad que necesita para manejar su parte de esta hacienda.
Clara dio un paso adelante, su rostro duro y sin emoción. Clara, anunció la madre, a ti te corresponden Mateo, Juan y Candelaria. Ellos tres serán tu responsabilidad y tú serás su única señora. Serán los encargados de la producción principal y del manejo de la casa grande. Mateo asintió. Un movimiento apenas perceptible.
Candelaria cruzó los brazos sin mirar a nadie, aceptando el destino como un hecho inevitable. Pero su mirada se dirigió un instante a Clara, evaluando a su nueva dueña. Pero Juan, Juan se quedó inmóvil con los ojos fijos en el suelo, esperando el resto de la sentencia. Doña Elvira señaló a Remedios que se sentía pequeña bajo la mirada de todos.
Y a ti, remedios, dijo la madre, te corresponden Rosa, Elena y Simón. Ellos tres se encargarán de tu servicio personal y del cuidado de tu propiedad. El silencio que siguió a esa frase fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los insectos en el jardín.
Rosa bajó lacabeza hasta el punto de que su barbilla tocó su pecho. Simón suspiró un sonido viejo y encansado. Pero Juan levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, llenos de una súplica desesperada, buscaron a Elena, que ya estaba llorando en silencio. “Mi señora.” La voz de Juan era áspera, rota y se atrevió a dar un paso al frente rompiendo la línea.
Era un riesgo enorme, pero el instinto de proteger lo suyo era más fuerte que el miedo al látigo. Mi señora doña Elvira, con el respeto que le debo, Elena, Elena irá con la señorita Remedios. Doña Elvira lo miró con una frialdad que helaba el pecho. La súplica de Juan no le conmovió, al contrario, le molestó profundamente.
Ella no había partido un matrimonio, había partido un capital y la sentimentalidad era un lujo que ni ella ni sus bienes podían permitirse. “Aí es, Juan”, respondió la madre sin elevar la voz, pero con una autoridad que no admitía réplica. Tú eres fuerza de campo, necesaria para Clara. Elena es servicio doméstico, costura, necesaria para remedios.
La división es justa y definitiva. Pero, señora, insistió Juan con lágrimas asomando en sus ojos, somos marido y mujer. Hemos estado juntos desde que éramos niños. No puede separarnos. Por favor, permítame ir con Elena, aunque sea para trabajar el doble, o que ella venga con la señorita Clara. Somos uno. El corazón de remedios dio un vuelco.
Sintió la humedad del sudor frío en las palmas de las manos. Ver el dolor de Juan, el hombre que ahora era propiedad de su hermana, y la angustia de Elena, la mujer que ahora le pertenecía a ella, la hizo sentir sucia. Ella era la causa directa de esa ruptura. Clara, sin embargo, se adelantó un poco con el ceño fruncido, molesta por la interrupción.
Juan intervino clara con su voz aguda, la voz de la nueva dueña. La decisión de mi madre es ley y ahora mi ley. Tú me perteneces. La ley dice que tú debes obedecer a tu señora y tu señora soy yo. Tu trabajo está en los campos de caña, no en los cuartos de servicio. ¿Entendido? Juan miró a Clara y en ese momento entendió que la esperanza había muerto.
La frialdad de la hija mayor era tan brutal como la decisión de la madre. No había súplica que valiera. Elena, al escuchar la voz de Clara, se echó a llorar abiertamente. Dio un paso hacia Juan, pero Candelaria, con una rapidez sorprendente para su edad, puso una mano firme sobre el hombro de Elena, deteniéndola.
Candelaria no era de las que rompían las reglas, aunque entendiera el dolor. “Silencio”, ordenó doña Elvira golpeando el puño ligeramente en la varanda. Aquí no hay lugar para lamentos. La separación es una necesidad de la hacienda. Juan, a partir de hoy tus barracas estarán en el sector de Clara. Elena, tú permanecerás en el sector de remedios.
No quiero verlos juntos sin mi permiso o el de vuestras nuevas señoras. ¿Quedó claro? La palabra no se ahogó en la garganta de Juan. solo pudo asentir con la cabeza gacha el cuerpo temblando por la rabia y la impotencia. Doña Elvira se volvió hacia sus hijas con una expresión de triunfo. Ahora, muchachas, muestren su autoridad. Llévense a vuestras personas y pónganlas a trabajar. El día ha comenzado.
Clara no perdió ni un segundo. Se dirigió a sus tres. Candelaria, a la cocina. Necesito el inventario de las despensas para el mediodía. Mateo y Juan, vengan conmigo. Vamos al establo. Quiero ver el estado de los bueyes que sacan la caña. Clara no preguntó, ordenó, y sus tres nuevas propiedades se movieron inmediatamente.
Juan, con el alma hecha pedazos, siguió a su nueva dueña, sin atreverse a mirar por última vez a Elena. Remedio se quedó sola con sus tres, Rosa, Elena y Simón. La joven señora se sentía más una intrusa que una dueña. “Yo yo lamento esto,” dijo Remedios y la frase sonó patética, vacía y fuera de lugar.
Ella no tenía derecho a lamentar lo que acababa de hacer. Elena, que seguía llorando en silencio, no levantó la vista. Rosa estaba incómoda. Simón el viejo fue el único que habló con su voz ronca. Gracias, mi niña dijo Simón con la humildad aprendida de toda una vida. A su servicio estaremos. Remedios intentó componerse.
Tenía que ser la señora. Tenía que ser como Clara, como su madre. Bien, dijo Remedios tratando de imitar el tono firme de su hermana. Rosa, necesito que me ayudes a organizar mis vestidos. Elena, quiero que revises la ropa de cama. Y Simón, necesito que limpies mi escritorio y me busques las cuentas viejas de la tienda. Sus órdenes eran triviales, domésticas, sin el peso productivo de las de Clara, pero eran órdenes y sus tres personas, ahora oficialmente separadas de su antiguo dueño y de la vida que conocían, se dispersaron para cumplirlas. La
división se había consumado. Esa tarde la hacienda se sentía diferente. Clara estaba en su elemento. Pasó la mañana revisando los libros con Candelaria y luego montó a caballo para inspeccionar los campos con Mateo y Juan. Trató aJuan con una dureza extra, asegurándose de que el hombre entendiera que su dolor personal no era asunto de su dueña.
Juan trabajaba como una máquina. canalizando su desesperación en la fuerza bruta. Pero cada golpe de machete era un recuerdo de que su esposa estaba a solo 100 m al otro lado de la casa y era inaccesible. Mientras tanto, Remedios se sentaba en su habitación, observando a Elena doblar sábanas inmaculadas.
Elena no protestaba, no se quejaba, pero sus ojos estaban hinchados y rojos. La presencia de la mujer rota era una condena constante para remedios. Elena se atrevió a decir, “Remedios al caer la tarde. Si necesitas algo, si quieres un poco más de comida o un descanso.” Elena detuvo su trabajo y por primera vez miró directamente a remedios.
No había resentimiento en su mirada, solo una tristeza infinita. Gracias, mi señora,” dijo Elena su voz, apenas un susurro. “Pero mi descanso es cuando mi marido está conmigo y eso ya no es posible.” Remedios. Sintió la punzada de la culpa. Su madre había asegurado su posición, pero al costo de la humanidad de otros.
La primera noche de la división fue la más larga. Juan fue asignado a un pequeño cuarto cerca de los establos de Clara junto a Mateo. Se acostó en el petate, mirando el techo oscuro, sabiendo que su esposa dormía en las barracas de servicio de remedios. A la mañana siguiente, el dolor se transformó en una necesidad brutal. Juan sabía que legalmente no podía acercarse a Elena, pero si no la veía, si no sabía que estaba bien, se volvería loco.
Se acercó a Mateo antes de que saliera el sol, mientras Clara aún dormía. Mateo susurró Juan con la voz grave. Eres mi hermano. Aunque ahora sirvamos a señoras diferentes, necesito un favor. Mateo, el hombre de la fuerza tranquila, lo miró. Dime, Juan, si está en mi mano. Necesito verla. Solo un minuto.
Necesito saber que está viva. Cuando estemos en el campo, necesito que me cubras. Tengo que ir a la casa de remedios. Mateo dudó. Ir al territorio de la otra señora sin permiso era exponerse a un castigo que podía ser letal. Pero el dolor de Juan era palpable. Clara es dura, advirtió Mateo. Si te encuentra, te va a castigar frente a todos.
Y si doña Elvira lo sabe, será peor. Lo sé, respondió Juan, agarrando el brazo de Mateo con desesperación. Pero si no la veo, no puedo trabajar, no puedo vivir. Mateo asintió resignado. La ley de los amos era cruel, pero la ley entre ellos, la ley de la hermandad forzada, era la única que podían honrar.
Te cubriré”, prometió Mateo. “Pero no tardes, un minuto, Juan, solo un minuto.” Y así, mientras Clara comenzaba a ejercer su dominio con puño de hierro y remedios luchaba con la culpa de su nuevo poder, la primera grieta en el plan perfecto de doña Elvira se abría. La separación física de Juan y Elena había despertado un desafío silencioso, una resistencia que no se manifestaría en rebelión abierta, sino en la desesperada búsqueda de los pequeños momentos robados, de los encuentros furtivos que desafiaban la propiedad y la ley. Remedios, por su
parte, seguía sintiendo la presión de ser dueña. Su madre no la dejaba en paz. Debes ser más firme remedios”, le reprendió doña Elvira esa mañana mientras veían a Clara dar órdenes con autoridad. “Pareces una sirvienta pidiendo un favor. No les pidas, ordena. Y si Elena sigue con esa cara de funeral, dile que la pondrás a trabajar en el sol hasta que se le quite la pena.
La pena no produce caña.” Remedios. No podía hacer eso. No tenía el estómago de su madre o de su hermana. Madre, dijo, remedios con un hilo de voz, es que es muy duro para ellos separar a un matrimonio. Doña Elvira se puso rígida. Miró a su hija con una decepción profunda. Escúchame bien, remedios siseó la madre sujetando el brazo de su hija con fuerza. Ellos no son como nosotros.
Sus afectos son conveniencias, no la base de su vida. Su vida es servir. Y si tú dejas que sus sentimientos te ablanden, ellos te devorarán. Quieres quedarte sola, sin hacienda y sin respeto solo porque te dio lástima una esclava. Sé una monte mayor. La vida de Juan y Elena no vale lo que vale tu apellido. El sermón de doña Elvira fue claro.
Remedios entendió que su madre no le había dado solo tres personas, le había dado un mandato de dureza. Y si ella fallaba en ser la señora, su madre la desheredaría moralmente. Esa noche, Remedios estaba acostada, pero no podía dormir. Escuchó un ruido suave en el patio de servicio. Se levantó y sin encender la lámpara se asomó por la ventana.
Vio una sombra moverse rápidamente pegada a la pared, evitando la luz de la luna. Era Juan. Él había logrado escabullirse de la vigilancia de Mateo. Remedios vio como Juan se dirigía a la pequeña barraca donde dormía Elena. Él golpeó suavemente la pared, una señal secreta. La puerta se abrió un instante y Juan se deslizó dentro. Remedios.
La nueva dueña de Elena vio como su esclava y el esclavode su hermana se reunían en la oscuridad, desafiando la voluntad de doña Elvira y la ley. Ella tenía el poder de gritar, de llamar a Simón para que diera la alarma de hacer que castigaran a Juan y a Elena por desobediencia y por invadir la propiedad de otra señora.
Pero Remedios se quedó quieta con la respiración contenida. observando la ventana oscura. En ese momento, Remedios tomó su primera decisión real como dueña, una decisión que iba directamente en contra de las enseñanzas de su madre. Cerró la ventana con cuidado, sin hacer ruido. Que sea su secreto, se dijo Remedios mientras regresaba a la cama.
Ella no podía detener la ley de su madre, pero podía ignorarla, podía darles ese minuto robado de humanidad. La separación de Juan y Elena, lejos de asegurar la obediencia, había sembrado el germen de la deslealtad y el riesgo. Y remedios, la hija sensible, se había convertido en la primera cómplice. Este acto de piedad, sin embargo, pronto se convertiría en un arma de doble filo que amenazaría con exponer todo el plan de doña Elvira a la luz del día.
La paz en la hacienda Montemayor era solo una ilusión. La paz en la hacienda Montemayor era solo una ilusión, mis amigos. Era el silencio denso que precede a una tormenta tropical. Remedios, la hija menor, se había acostado esa noche sintiéndose una traidora a su propia sangre, pero extrañamente menos vacía.
había ignorado la ley de su madre para honrar una ley más antigua y poderosa, la ley del amor entre Juan y Elena. Ese minuto robado en la oscuridad que ella había permitido se convirtió en una pequeña llama de resistencia en el corazón de la hacienda. Juan y Elena, por su parte, vivieron de ese encuentro furtivo.
La separación no había roto su vínculo, solo lo había hecho más peligroso y urgente. Juan regresó a las barracas de Clara antes del amanecer, con el cuerpo molido por el trabajo y el alma ligeramente reparada. Mateo, que lo cubría, solo movía la cabeza. Sabía que esta rutina no podía durar. Y claro, doña Elvira Montemayor no era una mujer que dejara las cosas al azar, ni que se durmiera en los laureles.
A la semana de la división empezó a notar la disparidad entre los dos bandos. Clara, la Mayor, estaba en su salsa. Su sector, el de la productividad, era un reloj suizo. Mateo y Juan, bajo la supervisión constante de Clara, que parecía tener ojos hasta en la nuca, estaban doblando la producción de caña. Los números en los libros de contabilidad eran hermosos.
Clara caminaba por los campos con un látigo de cuero que nunca usaba porque no era necesario, pero cuya presencia era suficiente. “La señorita Clara es dura, se decían los otros sirvientes, pero es justa. Si cumples, te deja en paz.” Candelaria, la cocinera, era la mano derecha de Clara en la casa. Había puesto el orden de la casa grande bajo una disciplina militar.
contaba cada grano de arroz, cada trozo de jabón. Su lealtad a Clara era total, porque Clara representaba la eficiencia y el poder, dos cosas que Candelaria respetaba profundamente. “Mira, madre”, presumía Clara, mostrando los libros a doña Elvira. “Hemos vendido dos cargas más esta semana. Juan es una bestia de trabajo y Mateo lo sigue.
Candelaria ha reducido el gasto de la despensa en un 5%. Doña Elvira asentía con una sonrisa de orgullo frío. Así se hace clara. Así se maneja el capital con mano firme y sin sentimentalismos. Pero cuando doña Elvira cruzaba el patio hacia el sector de remedios, la cosa cambiaba. Remedios. La dueña de la lealtad doméstica era un desastre de gestión a ojos de su madre.
Ella se sentía tan culpable por tener a Elena que le daba las tareas más suaves, coser, ordenar los libros de poesía en la biblioteca o simplemente acompañarla en el porche. Rosa, la joven, era rápida, pero sin dirección se dedicaba a limpiar lo que ya estaba limpio. Y Simón, el viejo, pasaba la mayor parte del día sentado en la caballeriza contando historias a los pájaros.
La productividad de remedios era cero. Su capital no producía nada más que confort personal. Y eso para doña Elvira era un insulto a la economía. ¿Qué es esto remedios? Atacó la madre una tarde entrando en el salón de su hija sin llamar. Elena ha estado cociendo el mismo dobladillo desde el martes. Y Simón lo encontré durmiendo en la hamaca. dormir.
¿Crees que te regalé tres personas para que hagan un club de lectura y siestas? Remedio se encogió. La culpa la hacía tartamudear. Madre, ellos ellos están cumpliendo sus tareas. Elena está muy triste por Juan y yo no creo que forzarla. La tristeza no paga impuestos remedios. Doña Elvira le clavó los ojos duros como obsidiana. Estás confundiendo compasión con debilidad.
Les estás dando un dedo y te tomarán el brazo entero. Si no pones orden, si no demuestras que eres su señora, te desobedecerán. Y si te desobedecen a ti, me desobedecen a mí. ¿Entiendes la cadena? La amenaza era clara.Si remedios no lograba ejercer su autoridad, el plan de la madre se desmoronaría y la vergüenza caería sobre toda la familia.
Si no puedes, e con Elena, continuó doña Elvira, su voz bajando a un susurro peligroso. Tendré que reasignarla. La pondré en el trapiche de Clara, con trabajo duro hasta que se le quite la pena. Y a ti te daré a Simón y a Rosa, y te quitaré la responsabilidad de la tierra. Esa amenaza golpeó a remedios donde más le dolía.
Si Elena era reasignada a Clara, Juan no tendría ni un minuto de respiro. La dureza de Clara no permitiría ni un parpadeo. Remedios se dio cuenta de que su acto de piedad de la primera noche no era suficiente. Ahora tenía que ser la señora, pero una señora que protegiera a sus personas, no que las explotara.
No, madre”, dijo Remedios, encontrando una firmeza que no sabía que tenía. “Yo puedo con ellos, solo que mi método es diferente al de Clara. Yo creo en la lealtad por buen trato. Paparruchas, bufó doña Elvira. Pero sea, te doy una semana. Si veo a Elena con esa cara de funeral o a Simón durmiendo una vez más, la división se revoca y te quedas solo con la tierra, sin manos que la trabajen.
Remedios salió de la confrontación temblando. Tenía que fingir ser dura, pero en realidad tenía que asegurarse de que Juan y Elena pudieran seguir viéndose sin ser descubiertos. Su nuevo desafío era mantener la apariencia de control ante su madre. Mientras fomentaba la desobediencia en la sombra.
La situación se volvió insostenible para Juan. Las visitas furtivas de la noche no bastaban. El calor del día en los campos de caña lo estaba volviendo loco de cansancio y de ansiedad. Una tarde, Juan tomó una decisión desesperada. Clara había montado a caballo para ir a la casa de un acendado vecino y Mateo estaba ocupado reparando un arado lejos de la vista.
Juan aprovechó el momento de la siesta cuando el sol estaba en su punto más alto y el movimiento en la hacienda se reducía al mínimo. Corrió no al cuartucho de Elena, sino al pequeño jardín trasero de remedios, donde Elena solía estar a esa hora regando las macetas. Elena, al verlo, dejó caer la regadera.
El agua se esparció por el suelo de tierra. Juan, ¿estás loco? Si la señorita Clara te ve aquí”, susurró Elena con el corazón latiéndole en la garganta. “No me importa”, jadeó Juan agarrándola de las manos. “Necesitaba verte a la luz del día. Necesitaba saber que eras real.” Se abrazaron. Un abrazo rápido y desesperado, sabiendo que cada segundo era un riesgo de castigo brutal.
Pero la hacienda Montemayor tenía un par de ojos que no dormían. Candelaria. Candelaria, la cocinera de Clara, era una sombra omnipresente. Ella no dormía la siesta. Usaba ese tiempo para hacer inventarios y asegurarse de que nadie robara. Justo en ese momento, Candelaria estaba cruzando el límite invisible entre la propiedad de Clara y la de Remedios, dirigiéndose a un pequeño almacén donde guardaban el maíz para los pollos.
Candelaria vio el movimiento en el jardín de remedios. Al principio pensó que era Rosa o Simón, pero cuando distinguió la figura fuerte de Juan, el esclavo de Clara, abrazando a Elena, la esclava de remedios, su rostro se endureció. Para Candelaria esto no era amor, era caos. Era la desobediencia que arruinaba la eficiencia de Clara y que ponía en peligro la autoridad de los amos.
Ella iba a reportarlo inmediatamente a Clara, o incluso mejor a doña Elvira. Candelaria se dirigió hacia el jardín con el paso firme y silencioso de quien va a ejecutar una sentencia. Remedios estaba en su estudio revisando unos papeles sin importancia, intentando parecer ocupada. Ella había visto a Juan entrar por la ventana.
Su corazón empezó a latir como un tambor. Sabía que esta vez el riesgo era demasiado grande y entonces vio a Candelaria. Remedios vio a la cocinera con su delantal blanco y su expresión de juicio acercándose al jardín. un grito y todo estaría perdido. Juan sería azotado, Elena castigada y Remedios sería expuesta como una dueña débil y cómplice.
En ese instante, la necesidad de proteger a Juan y Elena superó la culpa y el miedo a su madre. Remedio se puso de pie y por primera vez actuó con la rapidez y la determinación de una monte mayor, aunque con un propósito completamente diferente. “Candelaria!” gritó remedios con una voz aguda y autoritaria que sorprendió a la propia cocinera.
El grito hizo que Juan y Elena se separaran de golpe buscando dónde esconderse. Pero ya era tarde. Candelaria se detuvo en seco a solo unos metros del jardín. se giró lentamente con esa mirada que decía, “Más vale que sea importante, mi señora Remedios”, dijo Candelaria con un tono de respeto forzado. Remedios tenía que ser convincente.
Su mente, normalmente soñadora, se enfocó en la tarea. Venga aquí inmediatamente. Usted, la mujer más experimentada en esta casa. Venga. Ordenó remedios señalando hacia el interior de la casa.Candelaria, aunque molesta por la interrupción de su deber de espionaje, no podía desobedecer una orden directa de una de las dueñas.
¿Qué sucede, mi señora?, preguntó Candelaria llegando a la galería. Remedio se inclinó sobre el balcón, usando su cuerpo para bloquear la vista del jardín donde Juan y Elena aún se escondían. Sucedió una catástrofe”, mintió Remedios, exagerando el drama. “He recibido una carta de la capital. Un huéspedá mañana al mediodía.
El gobernador de la provincia y la cocina de mi sector no está preparada. Necesito que me diga ahora mismo la receta exacta del mole poblano que hacía mi abuela con todos sus ingredientes y el tiempo de cocción. y la quiero por escrito ahora, antes de que mi madre se entere de que no estoy lista.
Candelaria parpadeó el gobernador mole poblano. Eso era un asunto de honor familiar, una receta que solo ella conocía de memoria. Pero mi señora, el mole poblán, ahora Candelaria y rápido. Si el gobernador llega y no hay mole, la culpa será suya por no asistirme en un asunto de la familia. Remedios había usado la carta de la autoridad familiar y del honor contra Candelaria.
La cocinera, que valoraba su reputación por encima de todo, se vio obligada a dejar su misión de espionaje. “Voy inmediatamente, mi señora. Lo pondré en papel”, dijo Candelaria y se retiró rápidamente hacia la cocina, su mente ya ocupada en la lista de chiles y especias. Tan pronto como Candelaria desapareció, Remedio se llevó la mano al pecho jadeando. Se asomó al jardín.
Juan, vete ahora susurró con urgencia. Juan, que había escuchado toda la conversación desde su escondite, entendió lo que había hecho remedios. Ella no solo lo había encubierto, había arriesgado su posición con su madre para salvarlos. Juan y Elena se miraron. No había tiempo para palabras. Juan salió corriendo del jardín pegado a la pared, regresando a la seguridad relativa de la propiedad de Clara, justo a tiempo para que Mateo terminara su reparación.
Elena se quedó sola con la regadera tirada. se acercó a la galería donde Remedios aún estaba temblando. “Mi señora”, dijo Elena con una reverencia más profunda que nunca. “Gracias, usted nos salvó.” Remedios la miró. Ya no se sentía culpable, se sentía comprometida. Su piedad se había convertido en una alianza secreta.
No vuelvan a hacer eso”, dijo Remedios con una voz que por primera vez sonó como una orden real. Si mi madre o Clara los encuentran, los destruirán, pero no lo hagan tan obvio. Yo yo encontraré la manera de que puedan verse, pero tiene que ser bajo mis términos. Elena asintió. La dueña de su cuerpo era remedios, pero su lealtad ahora era doble.
Remedios se había convertido en la guardiana de la humanidad robada de Juan y Elena y en la saboteadora secreta del plan de su propia madre. El incidente del mole falso y el gobernador inexistente puso a remedios en un camino peligroso. Había evitado el castigo, pero ahora doña Elvira estaba más atenta que nunca a su hija menor.
La semana de prueba se acercaba a su fin. Doña Elvira revisó los libros de remedios. Los gastos están bajos, pero la producción es nula dictaminó doña Elvira. Pero he notado que Elena ya no tiene esa cara de luto y Simón está más activo. ¿Qué hiciste? Remedios había aprendido a mentir convicción. Madre, entendí.
Les he dado tareas duras, pero las he compensado con pequeños privilegios. He sido firme, pero he evitado la crueldad innecesaria. Les he prometido que si cumplen no serán castigados. La lealtad, madre, también es una forma de productividad. Doña Elvira la miró con recelo. No le gustaba el método, pero los resultados superficiales eran aceptables.
Elena ya no parecía un fantasma. Bien, remedios, concedió la madre, pero que no se te suba a la cabeza. El verdadero poder reside en el temor que inspiras, no en el afecto que buscas. Con esa tregua temporal, Remedios ganó tiempo y lo usó para establecer un sistema de encuentros furtivos para Juan y Elena, un sistema que dependía de la complicidad de otros.
Simón el viejo era el encargado de la caballeriza. Remedios empezó a enviarle a Juan, el esclavo de Clara, con excusas triviales, que revise la herradura del caballo de mi hermana o que traiga un saco de avena que me pertenece. Y Elena Remedios, la enviaba a la caballeriza a limpiar los aperos viejos. Bajo la mirada cansada, pero cómplice de Simón, Juan y Elena, tenían unos minutos al día para hablar, para tocarse, para recordar que eran un matrimonio.
Simón, que había visto tanta crueldad en su vida, aceptaba el riesgo por ellos. La Hacienda Montemayor se había dividido en dos regímenes, el de Clara, basado en el terror y la eficiencia y el de remedios, basado en la apariencia de orden y la conspiración silenciosa. Pero la conspiración tenía un costo clara. La hermana mayor no era tonta.
Ella notó las ausencias de Juan. notó que el trabajo de Juan era impecable,pero que su energía parecía agotarse más rápido de lo normal. Y lo más importante, notó que Candelaria, que era su espía más fiel, estaba extrañamente distraída con las recetas y los inventarios de remedios. “Candelaria”, preguntó Clara una mañana con su seño fruncido habitual.
“¿Por qué estás tan pendiente de lo que hace mi hermana? ¿Acaso el gobernador sigue sin llegar? Candelaria, que aún no se atrevía a confesar que había sido engañada con una historia de mole, solo pudo mentir. No, mi señora, solo me aseguro de que la señorita Remedios no gaste de más. Ella es muy descuidada. Clara no estaba convencida.
Ella sabía que Remedios era blanda, pero la blandura no explicaba la distracción de Candelaria ni los movimientos extraños de Juan. Clara decidió tomar cartas en el asunto. Si su hermana no podía ser una dueña firme, ella misma pondría orden. Una tarde Clara se dirigió a la caballeriza sin avisar. quería inspeccionar las herraduras de su caballo, el que supuestamente Juan había estado revisando.
Llegó justo a tiempo para ver a Juan y Elena parados uno frente al otro susurrándose. Simón estaba en la esquina fingiendo limpiar una silla de montar. El corazón de Clara no sintió rabia, sino una satisfacción fría. Había encontrado la prueba de la desobediencia. Juan gritó Clara y su voz resonó en el establo, haciendo que los caballos se encabritaran.
Elena, ¿qué demonios significa esto? Juan y Elena se congelaron. El juego había terminado. Clara no miró a Elena, miró a Juan, su propiedad más valiosa. Tú eres mi esclavo. Tú me debes tu tiempo. ¿Cómo te atreves a invadir la propiedad de mi hermana y descuidar tu trabajo por sentimentalismos baratos? Juan se enderezó sabiendo que no había escapatoria.
Mi señora, por favor, silencio. Ordenó Clara. Simón, ve a buscar a mi madre. Dile que he encontrado a Juan y Elena juntos en la propiedad de mi hermana. Dile que el desorden ha llegado a la hacienda Montemayor. Simón, con la cara pálida, se fue corriendo. Clara se dirigió a Juan. Te voy a castigar de tal manera, Juan, que nunca más en tu vida te atreverás a desobedecer una orden.
Y lo haré frente a todos para que entiendan que mi propiedad es sagrada. Elena, desesperada, se arrodilló ante Clara. Por favor, mi señora Clara, no lo castigue. Fue mi culpa. Yo lo llamé. Yo soy la dueña de la señorita Remedios. Castígueme a mí. Clara la miró con desprecio. Levántate, Elena. Tu castigo es que verás cómo castigo a tu marido y te aseguro que dolerá más que si te castigara a ti misma.
Esto es un asunto de propiedad y autoridad. Mientras esperaban a doña Elvira, el pánico se apoderó de remedios que había escuchado el grito de Clara desde su estudio. Ella corrió al establo. Al ver la escena, Remedio sintió que el mundo se le venía encima. Clara con su rostro triunfante, Juan resignado y Elena llorando a los pies de su hermana.
Clara, ¿qué haces? gritó remedios. Pongo orden, hermana, respondió Clara con una sonrisa cruel. Tus personas están conspirando con las mías y tú, por tu debilidad lo permitiste. Este es el resultado de tu compasión. Doña Elvira llegó al galope furiosa. Vio a sus dos hijas enfrentadas y a Juan, el esclavo más fuerte, a punto de ser castigado por desobediencia.
¿Qué demonios pasa aquí? Tronó doña Elvira. Clara se adelantó. Madre, encontré a Juan y Elena juntos aquí en la caballeriza de remedios. Se escabullen en horas de trabajo. Es una burla a nuestra autoridad. Doña Elvira miró a Juan, luego a Elena y finalmente a Remedios. La decepción que sintió por su hija menor era un fuego helado.
Remedios dijo la madre con una voz que prometía el infierno. Te di una semana, te di el poder y lo has usado para el sentimentalismo. Esto se acabó. Clara, tráeme el látigo. Castigarás a Juan y lo harás de tal manera que recuerde esta lección por el resto de su vida. remedios. Sintió un escalofrío. Si Clara azotaba a Juan, lo haría con saña para demostrar su autoridad y humillar a su hermana.
En ese momento, Remedios recordó la lección de su madre, El poder es ley. Y ella era dueña de Elena. Alto madre, exclamó Remedios, y se interpuso entre Juan y Clara. Su voz, aunque temblorosa, llevaba la autoridad del pergamino firmado. Juan es propiedad de Clara, pero Elena es mi propiedad. Y si castigan a Juan, castigan a la esposa de mi esclava.
Y eso afecta el valor de mi propiedad y mi capacidad de control sobre ella. Yo no lo permitiré. Doña Elvira y Clara se quedaron atónitas. Remedios, la soñadora. estaba usando la ley de la propiedad contra ellas. “¿Qué estás diciendo remedios?”, preguntó doña Elvira. “Digo que Juan y Elena son un matrimonio y si los separamos su dolor les impide trabajar.
Pero si les permito verse bajo mi supervisión, su lealtad será para mí. Yo soy la dueña de Elena y yo decido cómo se usa mi propiedad para obtener el mejor rendimiento.” Remedios. Se había inventado unajustificación económica para su piedad. Clara, continuó Remedios, su mirada fija en su hermana. Si castigas a Juan, Elena se enfermará de tristeza.
Y si Elena se enferma, yo no tendré servicio doméstico. Y si yo no tengo servicio, no podré administrar mi parte de la hacienda. Tu castigo a Juan me cuesta dinero a mí. Doña Elvira Montemayor odiaba la debilidad, pero respetaba la lógica del dinero. La argumento de remedios, aunque forzado, era legalmente innegable.
La propiedad de una hija afectaba directamente la otra. Suficiente, sentenció doña Elvira con el rostro en llamas. El castigo de Juan queda suspendido, pero esto se acabó. Remedios, tú has demostrado que necesitas una correa más corta y Clara, tú has demostrado que tienes el temple. Mañana la división se ajusta. Doña Elvira miró a Juan y Elena, quienes se habían salvado por un pelo gracias a la audacia de remedios.
A partir de mañana, anunció doña Elvira con una decisión que eló la sangre de todos para que no haya más conspiraciones entre mis hijas y para que la producción de Clara no se vea obstaculizada por la debilidad de remedios. La división ya no será física, será de propósito. Clara, dijo la madre, tú serás la administradora de la producción general.
Todos los seis estarán bajo tu supervisión en el campo o en el trapiche, de sol a sol. Tú serás quien les dé las órdenes de trabajo más duras. Clara sonró. Esto era más poder de lo que esperaba. Y remedios, continuó doña Elvira mirando a su hija menor con desdén. Tú serás la dueña de su tiempo personal. Después de la cena, tú serás la encargada de la disciplina y el orden en las barracas.
Si hay castigos nocturnos, serán tu responsabilidad. Si hay desobediencia fuera del campo, tú la manejarás. Y si permites que Juan y Elena sigan con sus desórdenes, tú serás la que pague la multa a la hacienda por el tiempo de trabajo perdido. Doña Elvira había creado un sistema perverso. Había puesto a Clara a cargo de la explotación diurna y a remedios, la sensible, a cargo de la disciplina nocturna y la vigilancia de la moral.
Había forzado a remedios a convertirse en el verdugo de sus propias personas. si quería protegerlas. El plan de doña Elvira ya no era solo dividir, era enfrentar a sus hijas y obligar a remedios a endurecerse o a fallar estrepitosamente, arriesgando todo el futuro que la madre había planeado.
La verdadera prueba de poder comenzaba ahora. La paz en la hacienda Montemayor era solo una ilusión, mis amigos. Era el silencio denso que precede a una tormenta tropical. Doña Elvira había partido la autoridad de una manera tan retorcida que garantizaba el conflicto. Clara, la administradora, tenía el látigo del sol y la productividad.
remedios, la sensible, tenía la autoridad de la noche y la disciplina, forzada a ser la vigilante y la verdugo de las mismas personas que quería proteger. El primer día bajo este nuevo régimen, fue un infierno. Clara se levantó antes del gallo con una sonrisa de depredadora. Tenía a los seis y tenía la bendición de su madre para exprimirlos hasta la última gota de sudor, sabiendo que cualquier queja o cansancio al final del día sería un problema de remedios.
“A trabajar”, gritó Clara sin siquiera molestarse en sonar amable. Mateo y Juan al trapiche, “Quiero que muelan el doble de lo que hicieron la semana pasada. Candelaria, te encargas de que la comida de la tarde esté lista antes de que se oculte el sol para que no pierdan tiempo. Rosa y Elena a las labores de limpieza de la casa grande y Simón a limpiar las cuadras.
Rápido. Clara no solo ordenó, ella vigiló, montó su caballo y siguió a Juan y Mateo hasta el trapiche, el lugar donde se molía la caña, el corazón caliente y ruidoso de la hacienda. El trabajo allí era brutal, repetitivo, y el calor del vapor y la melaza te pegaba al cuerpo como una plaga. Juan, el hombre que ya estaba roto por la separación, fue el blanco principal de Clara.
Ella se paraba cerca de él con el sol cayéndole directamente en la nuca y no le permitía ni un trago de agua sin su permiso. Más rápido, Juan, tu fuerza vale, lo que tu obediencia. le gritaba Clara. Juan trabajaba con una furia silenciosa, canalizando el dolor en el esfuerzo físico, pero su cuerpo tenía límites. Mateo, a su lado, intentaba ayudar, pero Clara lo reprendía inmediatamente.
Mateo, ocúpate de tu parte. Si ayudas a Juan, reduciré tu ración de comida. Al caer la tarde, los seis regresaron al patio exhaustos. El sol se había llevado toda su energía. Juan apenas podía arrastrar los pies. Elena lo miraba con desesperación, pero no se atrevía a acercarse. Y ahí, en el patio, esperaba remedios.
Remedios se sentía como una actriz en una obra de teatro terrible. Había pasado el día estudiando el código de conducta de la hacienda, buscando huecos, buscando la manera de ser la dueña de la noche sin ser la tirana. Cuando los vio, su corazón se encogió.Parecían fantasmas. Clara, triunfante, se acercó a su hermana limpiándose el polvo de su falda.
Ahí tienes a tus seis remedios listos para tu disciplina nocturna. Si alguno está demasiado cansado para levantarse mañana, ya sabes, es tu responsabilidad. Remedios asintió tratando de mantener la compostura. Bien, dijo Remedios tratando de sonar firme. Candelaria a la cocina de servicio.
Sirve las raciones inmediatamente. Rosa, ayúdala. Simón, asegúrate de que haya agua fresca en las barracas. Juan y Mateo, vayan a descansar. Elena, ven conmigo. Necesito que me ayudes a revisar unas costuras. La orden de remedios era simple. Descansar y comer. Era lo opuesto, a la disciplina que su madre esperaba, pero era lo que sus personas necesitaban para sobrevivir al día siguiente.
Esa noche, Remedios esperó a que doña Elvira se acostara. Luego fue a las barracas de servicio. Se aseguró de que Juan y Elena tuvieran un momento a solas bajo la supervisión tácita de Simón, que ahora era su cómplice de la noche. “Tienen que aguantar”, les susurró remedios a Juan y Elena, quienes se abrazaban desesperadamente.
Clara los va a exprimir. Pero si se enferman o se quejan, mi madre los va a separar de nuevo o los va a castigar. Yo tengo que reportar que están descansando y cumpliendo. Juan la miró con una mezcla de gratitud y dolor. Gracias, mi señora, pero no sé cuánto más podré resistir. Ella me tiene en la mira. Remedios sintió el peso de su nueva misión.
Ella no solo estaba protegiendo a dos personas, estaba protegiendo un matrimonio de la destrucción de su propia familia. Este delicado equilibrio duró solo unos días. Clara notó que Juan, aunque agotado, siempre estaba listo para el trabajo a la mañana siguiente. Notó que la lealtad de sus seis, aunque forzada en el campo, se relajaba bajo la mano suave de remedios al anochecer. Clara no podía permitirlo.
Ella no solo quería la producción, quería la humillación de su hermana. Remedios es una tonta, pensó Clara. Ella cree que la bondad funciona. Le demostraré que solo el dolor enseña. Clara elaboró un plan cruel. Al quinto día del nuevo régimen puso a Juan y Mateo en la tarea más pesada del trapiche, mover las calderas de cocción de la melaza, un trabajo que requería cuatro hombres y que bajo el sol de mediodía era casi imposible.
Clara se aseguró de que el trabajo no se completara hasta mucho después de la cena. Juan y Mateo llegaron a las barracas casi a medianoche con el cuerpo quemado por el calor de las calderas y los músculos temblando. Juan se desplomó en su petate. No había fuerza en él para levantarse, ni siquiera para buscar a Elena.
A la mañana siguiente, Clara estaba esperando. Juan gritó Clara entrando a las barracas con la luz del amanecer. Levántate. Tenemos que sacar la primera caña antes de que el sol caliente. Juan intentó moverse, pero un dolor agudo le recorrió la espalda. No podía. Estaba paralizado por el agotamiento. No puedo, mi señora, susurró Juan con la voz ahogada.
Mi cuerpo no responde. Necesito Necesitas qué. Clara se acercó. Su rostro un estudio de la crueldad. Necesitas obediencia. Remedios, remedios. El grito de Clara trajo a doña Elvira y a Remedios al patio de servicio. Doña Elvira vio a Juan, el esclavo más valioso, tirado en el suelo de la barraca.
Vio el rostro de preocupación de remedios y el triunfo de Clara. ¿Qué es esto, Clara?, preguntó doña Elvira. Es la debilidad de remedios, madre”, respondió Clara, señalando a Juan con un gesto dramático. “Yo les di el trabajo que merecían y él se ha negado a levantarse. Es una insubordinación, un desafío directo a la autoridad de la hacienda.
Y según tu nueva regla, la disciplina nocturna es responsabilidad de remedios. Ella lo ha mimado tanto que ahora nos desafía.” La situación era crítica. Si Juan se salía con la suya, la autoridad de Clara en el día y la de remedios en la noche se desmoronarían. Doña Elvira miró a Remedios con frialdad. Tiene razón, Clara. Remedios. Tu esclavo de día ha desafiado a tu hermana y tu esclavo de noche ha desobedecido tu orden de estar listo para trabajar.
¿Qué vas a hacer? remedios. Sintió un nudo de terror en el estómago. Sabía que si no actuaba con extrema dureza, su madre entregaría a Juan a Clara para ser azotado y luego revocaría toda su autoridad. Tenía que salvar a Juan, pero tenía que parecer que lo estaba destruyendo. Remedios se acercó a Juan.
Vio el miedo en sus ojos, el mismo miedo que había visto en Elena. Juan dijo remedios y su voz era extrañamente clara y fría, imitando por primera vez el tono de su madre. Clara te dio trabajo y tú has respondido con hlgazanería. Juan cerró los ojos, preparándose para el castigo. Remedios se giró hacia su madre. Madre Clara tiene razón.
La desobediencia debe ser castigada, pero yo soy la dueña de la disciplina y mi castigo será más productivo que un simple látigo. Clarabufó. ¿Qué vas a hacer? Ponerlo a leer poesía. Remedios ignoró a su hermana. Juan, a partir de hoy y por una semana serás castigado. No te levantarás de ese petate, no irás al campo, pero tu castigo no será el descanso, sino la soledad.
Serás encadenado al poste de tu barraca, a la vista de todos. Doña Elvira la miró intrigada. Y aquí viene mi productividad, madre, continuó Remedios. Juan está demasiado agotado para trabajar la caña, pero no para la humillación. Su castigo será simbólico, pero doloroso. Él permanecerá encadenado y visible como un recordatorio para todos de que la desobediencia no paga.
Y para compensar el tiempo de trabajo perdido de Juan, clara tú tendrás a Simón en el trapiche, doblando su jornada hasta que Juan se recupere. Clara abrió la boca para protestar. Simón era viejo. No valía nada en el trapiche. Usarlo allí era casi castigarse a sí misma con baja productividad.
Pero madre, Simón no puede reemplazar a Juan. Silencio, Clara. Tronó doña Elvira. La decisión de remedios era brillante en su maldad calculada. Había transformado la debilidad de Juan en una lección de autoridad y había castigado a Clara indirectamente con la ineficiencia de Simón. Remedios dijo doña Elvira con una pisca de respeto en su voz.
Tu disciplina es aceptable. Ejecútala inmediatamente. Remedios ordenó a Mateo que encadenara a Juan al poste de madera de la barraca. Juan no protestó. Sabía que Remedios acababa de salvarlo de una paliza brutal y le había dado una semana de descanso forzado, disfrazado de castigo. Elena, que había presenciado la escena, se acercó a remedios mientras encadenaban a Juan.
“Mi señora, ¿por qué encadenarlo?”, susurró Elena con lágrimas. para salvarle la vida a Elena”, respondió Remedios en voz baja. Si estuviera suelto, Clara lo obligaría a trabajar. Si está encadenado, está cumpliendo su castigo y su castigo es mi orden. Ahora ve y cuídalo y asegúrate de que coma bien.
Su recuperación es mi responsabilidad y mi madre me vigila. Remedio se había convertido en la carcelera que alimentaba a su prisionero. El plan funcionó a medias. Juan tuvo una semana de descanso físico, pero su espíritu se deterioró al estar encadenado y expuesto. Clara estaba furiosa, obligada a usar a Simón, cuya lentitud exasperaba a la hermana mayor.
La tensión entre las hermanas se hizo insoportable. Clara sentía que Remedios la había humillado públicamente usando una artimaña legal para proteger a su esclavo favorito. El odio de Clara se centró entonces en Elena, la esposa de Juan. Clara sabía que no podía castigar a Juan encadenado, pero podía castigar a Elena.
Elena era propiedad de remedios, pero durante el día Elena trabajaba en la casa grande bajo la supervisión de Candelaria, que era leal a Clara. Clara cambió las órdenes de Candelaria. Candelaria, ordenó Clara con una voz baja y venenosa. Elena es una distracción para Juan y su tristeza es una ofensa a mi hacienda.
A partir de hoy, Elena no comerá ni beberá nada que no sea lo mínimo indispensable para mantenerse en pie. Y no la quiero cerca de las barracas. La pondrás a fregar los pisos de la cocina con arena desde el amanecer hasta el anochecer, que trabaje hasta que se olvide de que tiene marido. Candelaria, que respetaba la autoridad de Clara, asintió.
Así se hará, mi señora. Elena fue sometida a una tortura silenciosa. Fregaba los pisos con las manos desnudas. El hambre y la sed se acumulaban, y el dolor de ver a su marido encadenado y no poder acercarse a él la estaba consumiendo. Remedios, al anochecer se dio cuenta del deterioro de Elena.
Estaba pálida, temblando y sus manos estaban en carne, viva por la arena y el jabón. Elena, ¿qué te ha pasado? Preguntó Remedios horrorizada al ver las manos de su esclava. Elena, por miedo a las represalias de Candelaria y Clara, solo pudo susurrar. Son las tareas de limpieza de la cocina, mi señora. Es un trabajo duro.
Remedios sabía que era mentira. Clara estaba usando a Candelaria para castigar a Elena, sabiendo que Remedios no podía interferir en las órdenes de trabajo diurnas de su hermana. Remedios se enfrentó a Candelaria esa noche. Candelaria, ¿por qué has maltratado a Elena? ¿Por qué la has privado de comida? Candelaria, con su rostro de piedra, no se inmutó.
Yo sigo las órdenes de mi señora Clara, que es la administradora del trabajo. Ella me ordenó que Elena solo recibiera raciones mínimas para mantenerla productiva y que el trabajo fuera exhaustivo. Y yo, mi señora Remedios, obedezco a quien me ordena el trabajo. Remedios sintió la impotencia. Clara había encontrado el punto débil en el plan de su madre.
La división de autoridad les permitía castigar a las personas de la otra hermana sin violar directamente la ley. Remedios se dio cuenta de que su secreto de piedad no era sostenible. Clara la destruiría lentamente a través de sus personas. Esa noche, Remedios se dirigió a su madre.
Ya no iba a suplicar, iba a negociar con la dureza que había aprendido. Madre, dijo Remedios, entrando al estudio donde doña Elvira revisaba cuentas. Clara está abusando de su poder diurno para sabotear mi en propiedad. Doña Elvira levantó la vista complacida por el tono. Ah, la niña por fin ha aprendido a pelear. Clara está torturando a Elena, la ha privado de comida y ha puesto sus manos en carne viva.
Si Elena se enferma o queda permanentemente dañada, mi capital se devalúa. Y si mi capital se devalúa, tú pierdes dinero en la herencia. Remedios no habló de humanidad, habló de economía. Doña Elvira frunció el ceño. Eso sí era un problema. La propiedad debía ser productiva, no dañada por rencillas infantiles. Clara no tiene derecho a dañar tu propiedad remedios, pero tú tienes el poder de detenerla, dijo doña Elvira.
¿Cómo, madre? Ella me prohíbe interferir en el trabajo diurno y Candelaria es su espía. Doña Elvira sonrió, una sonrisa de depredadora. Remedios. Tú eres la dueña de Elena y la ley dice que la dueña tiene el derecho de disponer de su propiedad como mejor le parezca. Si Elena no es productiva en la cocina, ¿dónde más puede ser útil? La mente de remedios dio un giro.
La madre le estaba dando una idea terrible y brillante a la vez. Madre, dijo Remedios con la voz apenas un susurro. Si Clara quiere a Juan trabajando sin descanso y yo necesito proteger a Elena de Clara. Y si yo saco a Elena de la casa grande, explícate, exigió doña Elvira. Si yo arrendo a Elena, dijo Remedios, usando la palabra arrendar, alquilar, que le daba un velo de legalidad.
La saco del alcance de Clara y Candelaria. La enviaría a trabajar en la casa de un conocido lejos de aquí por un tiempo. Así no pierdo su valor, pero la mantengo a salvo y me aseguro de que Juan se recupere para que Clara lo pueda usar. Es un movimiento de negocios. Doña Elvira se reclinó en su silla evaluando el plan.
Era frío, práctico y eliminaba la fuente inmediata de conflicto entre las hermanas. Y lo más importante era una muestra de autoridad y desapego por parte de Remedios. Es una solución inteligente Remedios, concedió doña Elvira. Pero debes encontrar un buen lugar, un lugar donde Elena esté segura y te mande una renta decente y debe ser rápido.
Juan sale de su castigo simbólico en dos días y Clara volverá a la carga. Remedios asintió. había ganado. Había salvado a Elena del castigo cruel de Clara, pero al costo de separarla físicamente de Juan, quizás por meses. La única forma de proteger a su esclava era enviarla lejos de su marido.
La noticia de la decisión de remedios cayó como una bomba. Cuando Juan fue liberado de sus cadenas, Remedios lo llamó al estudio. Elena estaba allí pálida y con las manos vendadas. Juan dijo Remedios tratando de sonar profesional. He tomado una decisión para proteger mi capital. Clara te estaba destruyendo a través de Elena, así que Elena se va. Juan se tambaleó.
Mi señora, ¿a dónde? La estoy arrendando, explicó Remedios. La enviaré a la casa de don Fernando en Shalapa. Él necesita una costurera experta. Es un buen lugar, tranquilo. Estará a salvo de Clara y Candelaria. Y tú, Juan, podrás trabajar sin la preocupación de que tu esposa esté muriendo de hambre. Elena no lloró.
Estaba demasiado agotada para las lágrimas. Solo miró a Juan con una desesperación silenciosa. “Shalapa, eso está a días de camino, mi señora”, exclamó Juan. nos ha separado de nuevo. Pero si usted dijo que nos ayudaría y lo estoy haciendo, replicó Remedios, sintiendo la rabia y la culpa. Si te dejo cerca de ella, Clara la matará o tú harás una locura y serás azotado hasta la muerte.
Esta es la única manera de que ambos sobrevivan. Es una separación temporal, Juan. Es por su bien. Juan entendió la lógica perversa. Remedios los estaba salvando, sí, pero al costo de su vida juntos. Cuando se va, preguntó Juan, su voz vacía. Mañana por la mañana, respondió Remedios, Simón la llevará en carreta. Esa noche Juan y Elena tuvieron su despedida en las barracas.
Ya no era un encuentro robado y apasionado, era una despedida de muerte en vida. Sabían que en el mundo de los emos temporal podía significar para siempre remedios. Al escuchar los lamentos amortiguados desde su habitación, se sintió la peor criatura del mundo. Había triunfado sobre Clara, pero había destruido el último vestigio de felicidad de sus personas.
Al día siguiente, bajo la mirada vigilante de doña Elvira y la sonrisa satisfecha de Clara, Elena subió a la carreta junto a Simón. Juan se quedó en el patio inmóvil, mirando cómo se alejaba el único pedazo de su vida que le quedaba. La hacienda Montemayor había encontrado una paz fría. Clara tenía a Juan, más fuerte y dispuesto a trabajar por la esperanza de que su esposa regresara.
Remedios tenía su renta y la aparente obediencia de sus personas restantes. Doña Elvira tenía la prueba de que suhija menor podía ser una administradora, aunque fuera a través de actos crueles. Pero la separación de Elena no había eliminado el problema, solo lo había trasladado a Shalapa.
Lo que Remedios y doña Elvira ignoraban era que al enviar a Elena lejos habían sembrado una semilla de resentimiento y desesperación en Juan. Una semilla que estaba destinada a crecer y explotar no solo contra Clara, sino contra todo el sistema de propiedad que los había partido en pedazos. El verdadero desafío de Juan no sería trabajar la caña, sino planear la manera de recuperar a su esposa, sin importar el costo de la libertad o la vida.
Y ese plan, mis amigos, se gestaba en el corazón de la hacienda, bajo el sol implacable de Veracruz. La paz en la hacienda Montemayor era el silencio de un volcán a punto de estallar. Juan, el hombre fuerte, trabajaba ahora con una furia controlada, como una máquina perfecta, pero por dentro la desesperación había tomado la forma de un plan.
El sol de Veracruz, que antes quemaba su piel, ahora quemaba su alma con la necesidad de reunirse con Elena. Clara, la dueña del día, estaba convencida de que su método había funcionado. Juan era productivo, obediente y al parecer resignado a la separación. Ella lo vigilaba de cerca, pero el agotamiento que le imponía la mantenía ocupada contando las ganancias, no las emociones de su esclavo.
Juan, sin embargo, había convertido su dolor en un arma. Mientras trabajaba en el trapiche, Juan no solo molía caña, molía la idea de la libertad. Había escuchado a los capataces hablar de Shalapa, de las distancias y de los caminos. Y lo más importante, había notado que Simón, el viejo, el cómplice silencioso de remedios, regresaba de vez en cuando trayendo noticias y suministros.
Una noche, cuando Remedios, en su papel de dueña de la disciplina hizo su ronda por las barracas, Juan la detuvo con un susurro urgente. “Mi señora remedios”, dijo Juan, manteniendo la voz baja para que Mateo, que dormía cerca, no lo escuchara. “Usted me salvó del látigo de la señorita Clara.
Le estoy agradecido de verdad, pero la separación me está matando. No puedo vivir sin Elena. Necesito saber dónde está el lugar exacto en Shalapa. Remedio se sintió acorralada. Ella había creído que su acto de arrendamiento era un acto de piedad. Ver la desesperación en los ojos de Juan la hizo sentir la culpa de nuevo.
Juan, no puedes ir, es demasiado lejos y si te atrapan, te matarán. Susurró Remedios. Moriría de todos modos aquí, mi señora, si sigo así. Pero si me dice dónde está, le prometo que no haré nada que la ponga en peligro a usted. Solo necesito saber que puedo encontrarla. Remedios. La soñadora que había osado desafiar a su madre, tomó la decisión final de su complicidad.
Le dio a Juan la dirección de la casa de don Fernando, el asendado de Shalapa, y le dijo el nombre de la calle, el color de la puerta. Le dio el mapa de su escape. Juan asimiló la información y a partir de ese momento su plan se aceleró. Sabía que no podía escapar simplemente caminando. Necesitaba un caos que lo cubriera y que de paso castigara a Clara y a doña Elvira por su crueldad económica.
Tenía que destruir su valor y con ello el valor de la división. El momento ideal llegó durante la luna nueva, la noche en que el olor dulce de la melaza en el trapiche era más fuerte y la vigilancia más laxa. Clara y doña Elvira habían salido a una cena en la ciudad, dejando a Candelaria a cargo de la casa y a Mateo y Juan con una guardia nocturna en el trapiche, asegurando que el fuego de las calderas no se apagará.
Mateo estaba agotado y se había quedado dormido cerca de las calderas. Juan se movió en el silencio denso de la noche. Primero se dirigió a la caballeriza. Sabía que Simón había regresado esa tarde y que el viejo, sin saberlo, había dejado provisiones importantes. Juan tomó la carreta más pequeña, la que usaban para transportar sacos de café, y la preparó en un rincón oscuro, lejos de la vista. Luego regresó al trapiche.
El corazón le latía tan fuerte que pensó que Mateo despertaría. Juan miró el edificio. No lo iba a quemar todo, porque eso solo significaría más castigo para los que se quedaban. Iba a destruir lo más valioso, la máquina de molienda que había costado una fortuna traer de la capital y el almacén de azúcar refinada.
La ganancia de la semana. Juan tomó una antorcha que ardía para iluminar el trabajo y se dirigió al almacén. El azúcar era inflamable. En segundos, el fuego tomó fuerza un rugido seco y hambriento. Luego, con una herramienta de hierro, Juan golpeó la parte más frágil de la maquinaria del trapiche, asegurándose de que la reparación fuera larga y costosa.
El humo negro y dulce se elevó hacia el cielo nocturno. El olor a azúcar quemada era la señal de que la hacienda Montemayor estaba en peligro. Mateo despertó con el olor acre del humo. Vio el fuego en el almacén y el rostro deJuan iluminado por las llamas con una expresión de decisión que nunca antes le había visto.
“Juan, ¿qué has hecho?”, gritó Mateo, levantándose de golpe. “He comprado mi libertad, Mateo”, respondió Juan, su voz sorprendentemente tranquila en medio del rugido del fuego. “Y la de Elena. Corre, saca a todos. El almacén va a explotar. El caos se desató. Los gritos de Candelaria y de rosa se escucharon desde la casa grande.
Los sirvientes salieron corriendo de sus barracas, confundidos y aterrorizados. Juan no perdió tiempo, corrió a la caballeriza, saltó a la carreta y se dirigió a la salida de la hacienda. Necesitaba una ventaja de tiempo antes de que doña Elvira regresara. En la casa grande, Remedio se despertó con el olor a quemado y el pánico.
Vio las llamas que devoraban el almacén de Clara, la ganancia de la semana. Entendió inmediatamente lo que había sucedido. Juan se había ido. Remedios, en lugar de gritar o alarmar a los vecinos, tomó una decisión final. Se vistió rápidamente y fue al estudio de su madre. Tomó los documentos de arrendamiento de Elena. el pergamino que había firmado y los tiró a la chimenea.
Si Juan era capturado, ella no quería que hubiera un rastro de que Elena era su propiedad. Doña Elvira y Clara regresaron a la hacienda justo cuando las llamas alcanzaban su punto máximo. El almacén de azúcar era una ruina humeante. La maquinaria del trapiche estaba rota. Doña Elvira, al ver la destrucción no gritó. Su rostro se puso blanco, la palidez de una mujer que ve como su capital se esfuma ante sus ojos.
¿Quién ha sido? Gritó Clara corriendo hacia el trapiche, sintiendo que sus ganancias y su autoridad se convertían en ceniza. Mateo, con el rostro cubierto de Ollin, se acercó a doña Elvira. Fue Juan, mi señora. Él lo hizo y se ha ido. El golpe fue doble. No solo la destrucción material, sino la pérdida de Juan, el esclavo más fuerte, el corazón de la productividad.
Juan, siseó doña Elvira, la ingratitud, la audacia. Clara se giró hacia su madre con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Esto es culpa de remedios. Ella lo mimó. Ella permitió la debilidad. Ella le dio la oportunidad de huir por su sentimentalismo barato. Remedios que había llegado al lado de su madre se mantuvo firme.
No, Clara, es tu culpa, dijo Remedios con una frialdad que asustó a su hermana. Tú lo explotaste hasta el punto de la desesperación. Tú lo castigaste a través de su esposa. Juan no huyó de mí, huyó de tu látigo y de la crueldad que impusiste. Yo intenté proteger el capital, pero tú lo destruiste con tu avaricia. Doña Elvira miró a sus dos hijas, clara, histérica por la pérdida del dinero, remedios, fría y calculadora, usando la lógica de la economía para culpar a su hermana.
Silencio, ambas”, ordenó doña Elvira con una voz rota. “El daño está hecho. Juan es un fugitivo y ahora clara, tu productividad está en ruinas y remedios. Tu disciplina ha fallado. El plan era proteger la hacienda y ahora la hacienda está ardiendo. Doña Elvira envió a los capataces a la persecución, pero Juan ya tenía horas de ventaja. Mientras el sol subía sobre las ruinas humeantes, doña Elvira tomó la decisión final.
El experimento de la división había fracasado, había engendrado el caos y la ruina. La división se acabó”, declaró doña Elvira mirando la destrucción. “El resto de las personas son mías nuevamente y se acabó la idea de que ustedes, mis hijas, pueden manejar este negocio solas. Necesitan un hombre que ponga orden aquí y lo van a conseguir.” Clara Remedios.
Nos vamos a la capital. Vamos a buscar un marido para una de las dos. rápido. Un hombre con mano de hierro que se encargue de esta hacienda y que recapture a Juan para venderlo lejos de aquí. La división de las seis personas que había sido diseñada para asegurar la independencia de las hijas terminó asegurando su dependencia.
Doña Elvira las había obligado a ser dueñas y en su fracaso las condenó de nuevo a la búsqueda de un marido que las salvara de la vergüenza. Mientras tanto, Juan cabalgaba la carreta hacia Shalapa. El camino era largo y peligroso, pero la imagen de Elena era su faro. Llegó a la ciudad dos días después, exhausto y cubierto de polvo.
Encontró la casa de don Fernando, la de la puerta de color que remedios le había descrito. Dejó la carreta en un callejón y se acercó a la puerta. Tocó. Elena abrió. Al verlo, no gritó. Solo se llevó la mano a la boca. la incredulidad y la alegría luchando en sus ojos. “Juan, ¿cómo? ¿Cómo llegaste?” “Escapé”, dijo Juan, su voz ronca de sed y cansancio.
Incendié el almacén de la señorita Clara. “Vengo a buscarte. Nos vamos, Elena, lejos de Veracruz, lejos de los amos.” Elena miró detrás de él, luego a la casa de don Fernando, donde había encontrado una paz temporal. ¿A dónde iríamos, Juan? No tenemos nada. Juan tomó sus manos, las que remedios había curado, y que ahora estaban sanas.
Tendremos lo que no teníamos antes, la certeza de estar juntos. Tendremos que trabajar y escondernos, pero seremos libres de la ley de los amos. ¿Vienes conmigo? Elena no dudó un segundo más. Entró, tomó un pequeño atado de ropa y unas monedas que había ahorrado. Salió de la casa de don Fernando, dejando atrás el contrato de arrendamiento, el último vestigio de su propiedad.
Juan y Elena se subieron a la carreta. No se dirigieron a ningún puerto grande, sino a las montañas, hacia el interior de México, donde la ley de la capital era solo un rumor y la gente vivía en las sombras de la República. Nunca supieron si fueron recapturados. La historia de Juan, el esclavo que quemó el capital para salvar a su esposa, se convirtió en una leyenda susurrada entre los otros sirvientes de Veracruz.
En la hacienda Montemayor. El fuego se apagó, pero la ruina permaneció. Clara y remedios se fueron a la capital con doña Elvira a buscar un marido rico que pusiera orden en sus vidas y que pagara la deuda del trapiche. Y así fue, mis amigos, que doña Elvira Montemayor, la mujer que quiso asegurar la independencia de sus hijas, partiendo la vida de seis personas, solo logró una cosa.
Demostró que el amor entre dos almas, aún bajo el peso de la esclavitud y la ley, era más fuerte y más destructivo que toda la propiedad y el orgullo de una familia. La libertad de Juan y Elena se escribió con el humo amargo del azúcar quemado, y el precio lo pagaron los dueños de la tierra, que aprendieron de la peor manera que el capital humano cuando se rompe puede quemar toda una herencia.
Y colorín colorado, esta historia de crueldad y amor ha terminado.