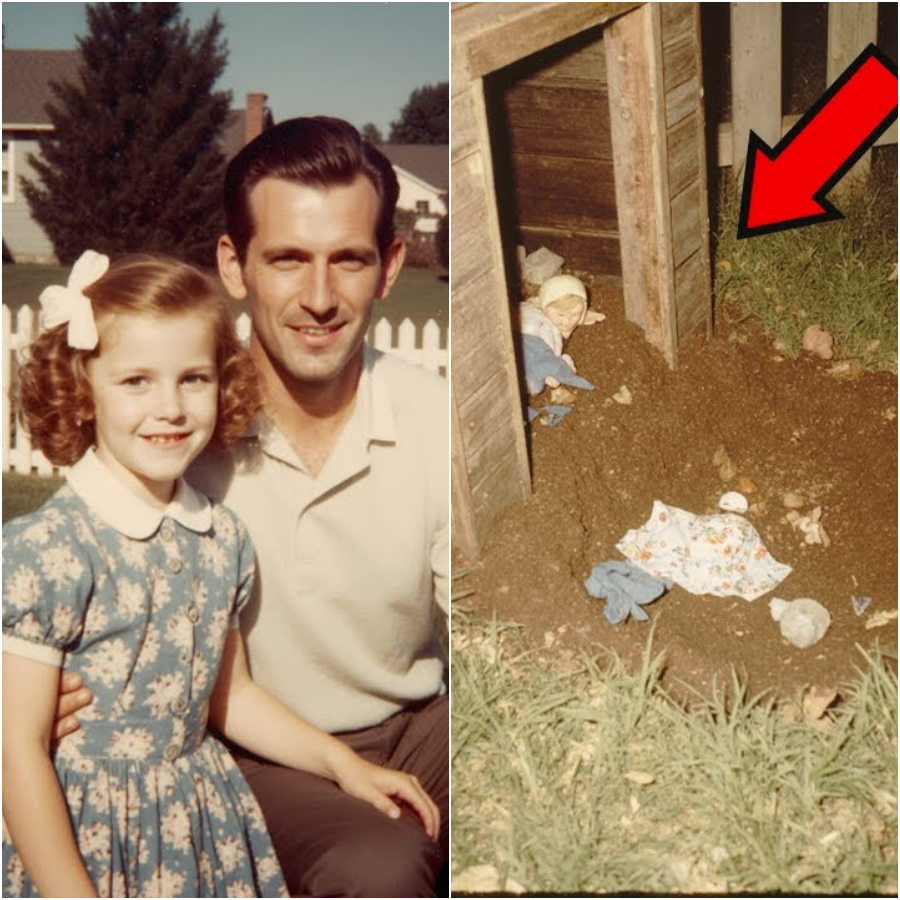La mañana del 14 de marzo de 1993 amaneció, como cualquier otra en el barrio de Villa Fátima en La Paz, Bolivia. Las calles empinadas comenzaban a llenarse de vendedores ambulantes. El olor a salteñas recién horneadas se mezclaba con el aroma del café y el bullicio de los buses subiendo hacia el alto resonaba entre las casas de adobe y ladrillo. Nadie imaginaba que ese día tres hermanas desaparecerían sin dejar rastro y que su ausencia abriría una herida que no sanaría durante más de una década y media.
Carmen Morales de Torres se levantó esa mañana con un presentimiento que no supo interpretar. Mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina de su casa, observó a sus tres hijas mayores alistarse para ir a la escuela. Paola de 16 años, Valeria de 14 y Rocío de 11. Las tres compartían el mismo cabello negro y largo, los mismos ojos café oscuro, heredados de su abuela materna, y esa risa contagiosa que iluminaba incluso los días más grises del altiplano.
Antes de continuar con esta historia, me gustaría pedirles un favor. Si están disfrutando este relato, por favor suscríbanse al canal y déjenos un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Sus comentarios nos motivan a seguir trayéndoles estas historias increíbles, pero reales. Ahora sí, continuemos. “Mamá, ¿podemos pasar por la plaza después de clases?”, preguntó Paola mientras se ponía el uniforme escolar, una falda azul marino y una blusa blanca que Carmen había planchado la noche anterior. “Queremos comprar algunos materiales para el proyecto de ciencias.” Carmen dudó un momento.
La Plaza San Francisco siempre estaba llena de gente, pero en los últimos meses había escuchado rumores sobre niños que desaparecían en el mercado. Historias que las vecinas susurraban mientras lavaban ropa en el patio común. Relatos sobre redes de tráfico que operaban en la ciudad, pero eran solo rumores, ¿verdad? Está bien, pero vayan juntas y regresen antes de las 5″, respondió finalmente Carmen, entregándoles algunos billetes arrugados. “Y cuiden a Rocío, no la pierdan de vista.” “Sí, mamá”, prometieron las tres al unísono, besando a su madre en la mejilla antes de salir corriendo por la puerta.
Esa fue la última vez que Carmen vio a sus hijas. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche y las niñas no habían regresado, Carmen sintió que el mundo se le venía encima. Su esposo, Roberto Morales, un mecánico que trabajaba en un taller cerca del cementerio, llegó a casa para encontrar a su mujer caminando de un lado a otro de la pequeña sala, retorciendo un pañuelo entre sus manos. No han llegado, Roberto. Algo malo pasó. Lo sé.

Roberto intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza contra su pecho. Tal vez se quedaron estudiando en casa de alguna amiga. Voy a buscarlas. Salió a la calle mientras caía la oscuridad sobre la paz. El frío característico de la altura calaba los huesos. Roberto recorrió el camino que sus hijas tomaban todos los días. bajó por las calles empinadas hasta la escuela Franz Tamayo. Habló con el portero que confirmó que las tres habían salido a las 2 de la tarde como de costumbre.
Luego se dirigió a la plaza San Francisco. La plaza estaba casi vacía a esa hora. Los vendedores recogían sus puestos. Algunos mendigos se acurrucaban en las esquinas buscando refugio del viento helado. Roberto preguntó a todos los que aún quedaban allí. Nadie había visto a tres niñas con uniformes escolares, o al menos eso dijeron. A las 11 de la noche, Roberto y Carmen entraron a la estación de policía de Villa Fátima. El oficial de turno, un hombre de mediana edad con bigote grueso y expresión cansada, apenas levantó la vista de sus papeles cuando Carmen comenzó a explicar con voz quebrada que sus tres hijas no habían regresado a casa.
Señora, probablemente se fueron con algún novio a esa edad. Las chicas son rebeldes”, dijo el oficial con indiferencia garabateando algo en un formulario. “Esperen 24 horas. Si no aparecen, vuelvan y haremos un reporte. Tienen 11, 14 y 16 años”, gritó Carmen golpeando el escritorio con ambas manos. “No tienen novios, algo les pasó.” El oficial suspiró claramente molesto. Mire, señora, ¿sabe cuántos casos como este vemos aquí? Mailes, y el 90% de las veces las muchachas aparecen al día siguiente con alguna excusa.
No podemos movilizar recursos por cada adolescente que decide no ir a casa. Roberto tuvo que sujetar a Carmen antes de que se abalanzara sobre el escritorio. La sacó de la estación mientras ella soyaba contra su pecho, sintiendo la impotencia crecer como una bola de plomo en su estómago. Durante las siguientes 72 horas, Roberto y Carmen no durmieron. Recorrieron cada calle, en cada mercado, cada plaza de La Paz. Pegaron fotografías de sus hijas en postes de luz, paredes, tiendas.
Las imágenes mostraban a tres niñas sonrientes con sus uniformes escolares, Paola con su trenza larga, Valeria con su flequillo corto y Rocío con sus dos coletas. Carmen visitó cada una de las amigas de sus hijas. Todas dijeron lo mismo. Las habían visto salir de la escuela juntas caminando hacia la plaza. Ninguna sabía más. El cuarto día, cuando finalmente pudieron hacer el reporte oficial, un detective diferente tomó el caso. Se llamaba Julio Gutiérrez, un hombre alto y delgado de unos 40 años, con profundas ojeras que hablaban de demasiadas noches sin dormir y demasiados casos sin resolver.
A diferencia del oficial de la primera noche, Gutiérrez escuchó con atención cada detalle que Carmen y Roberto podían recordar. Las niñas mencionaron algo inusual en los días previos. ¿Alguien extraño siguiéndolas? ¿Algún cambio en su comportamiento? Preguntó Gutiérrez tomando notas meticulosas en un cuaderno gastado. Carmen cerró los ojos tratando de recordar. Paola mencionó algo hace como dos semanas. Dijo que un hombre le había ofrecido trabajo en una tienda de ropa en el centro. le dijo que era bonita y que podría modelar.
Yo le advertí que no hablara con extraños y ella me prometió que no lo haría. Gutiérrez dejó de escribir y miró a Carmen directamente a los ojos. Lo que vio allí hizo que su sangre se helara. Había visto ese patrón antes, demasiadas veces. ofertas de trabajo, promesas de dinero fácil y luego nada, solo desapariciones. Voy a ser honesto con ustedes”, dijo Gutiérrez cerrando su cuaderno. “Hay una red operando en La Paz desde hace años. Se llevan a niñas jóvenes con promesas de trabajo, de una vida mejor.
La sacan del país, generalmente a Argentina o Brasil. Es es tráfico. La palabra cayó como una sentencia de muerte en la pequeña oficina. Carmen sintió que el piso se abría bajo sus pies. Roberto apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y qué van a hacer?, preguntó Roberto. Su voz apenas un susurro cargado de desesperación. Todo lo que esté en mi poder prometió Gutiérrez, aunque ambos sabían que en 1993, en una Bolivia sumida en crisis económica y con recursos policiales limitados, esa promesa significaba muy poco.
Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Carmen dejó de comer, de dormir, de vivir. Realmente se convirtió en un fantasma que vagaba por las calles de La Paz, mostrando las fotografías de sus hijas a cualquiera que quisiera mirar. La mayoría desviaba la vista incómodos ante su dolor desnudo. Roberto mantuvo su trabajo en el taller, pero era como si una parte de él hubiera muerto. Sus compañeros lo veían llegar cada mañana con la misma expresión vacía, trabajar mecánicamente durante horas.
y partir sin decir palabra. El detective Gutiérrez no se dio por vencido. Siguió cada pista, por pequeña que fuera. Habló con informantes en los mercados, con otros padres cuyos hijos habían desaparecido, con prostitutas que trabajaban cerca de las terminales de buses. Lentamente comenzó a armarse un patrón. Había un hombre o varios hombres que frecuentaban las escuelas. Se acercaban a las niñas bonitas, les ofrecían trabajo, les hablaban de oportunidades. Algunos testigos mencionaron una camioneta blanca, otros un taxi amarillo.
Las descripciones variaban, pero el modus operandi era siempre el mismo. 6 meses después de la desaparición, Gutiérrez recibió una llamada anónima. Una voz de mujer asustada susurrando rápidamente antes de colgar. Busquen en Santa Cruz, hay una casa cerca de la terminal. Las tienen allí antes de mandarlas afuera. Gutiérrez voló a Santa Cruz esa misma noche con dos oficiales más. encontraron la casa, una construcción de dos pisos en un barrio marginal pintada de verde descascarado. Cuando derribaron la puerta, encontraron a siete niñas entre 12 y 17 años viviendo en condiciones deplorables.
Pero las hermanas morales no estaban entre ellas. Las niñas rescatadas hablaron eventualmente, contaron historias de horror, de cómo las habían engañado, de cómo las habían drogado, de cómo las obligaban a trabajar en burdeles o las vendían a hombres ricos. Mencionaron nombres, lugares, rutas. Una de ellas, una chica de 15 años llamada Beatriz, recordaba haber visto a tres hermanas hacía meses antes de que las separaran y se las llevaran a diferentes ciudades. Eran bonitas, dijo Beatriz, sus ojos perdidos en algún recuerdo horrible.
Las más grandes lloraban todo el tiempo llamando a su madre. A la más chiquita le daban pastillas para calmarla. Después de unos días se las llevaron. Escuché que iban para Argentina o tal vez Brasil, no sé más. Carmen recibió esta información como una puñalada. Saber que sus hijas habían estado vivas, que habían sufrido, que las habían drogado. Era peor que no saber nada. Las pesadillas que ya la acosaban se volvieron insoportables. Los años pasaron con una lentitud cruel.
1994, 1995, 1996. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de las madres era un recordatorio doloroso de la ausencia. Carmen mantuvo la habitación de sus hijas exactamente como la habían dejado esa mañana de marzo. Los uniformes colgaban en el armario, los libros de texto seguían apilados en el escritorio. Las muñecas de rocío todavía adornaban una repisa. Roberto y Carmen se convirtieron en activistas involuntarios. Formaron un grupo con otros padres de niños desaparecidos. Presionaron a las autoridades, organizaron marchas.
El grupo creció hasta tener más de 50 familias, todas unidas por el mismo dolor desgarrador. El detective Gutiérrez siguió trabajando el caso incluso después de que oficialmente fue archivado. Se convirtió en una obsesión personal. mantenía un mapa en su oficina con chinchetas marcando cada avistamiento, cada pista, cada rumor sobre las hermanas morales. En 1998, 5 años después de la desaparición, llegó una carta a la casa de los Morales. No tenía remitente. El matasellos era de Buenos Aires, Argentina.
Dentro había una sola línea escrita con letra temblorosa. Mamá, estamos vivas. No dejes de buscarnos. P Carmen reconoció la letra de inmediato. Era de Paola. La caligrafía era la misma que había visto miles de veces en los cuadernos de su hija. Lloró durante horas abrazando esa carta como si fuera lo más precioso del mundo, porque de alguna manera lo era. Era prueba de que al menos una de sus hijas seguía respirando en algún lugar del mundo. Gutiérrez llevó la carta a analizar.
La tinta era común, el papel también, pero el Matasellos confirmaba que había sido enviada desde Buenos Aires hacía dos semanas. Contactó a las autoridades argentinas, pero Buenos Aires era una ciudad enorme y sin más información. Buscar a tres niñas era como buscar agujas en un pajar. Los años 2000 llegaron con nuevas tecnologías, pero también con nuevas formas de crimen. El tráfico de personas se había vuelto más sofisticado, más difícil de rastrear. Gutiérrez se jubiló en 2005, pero antes de irse le entregó a Carmen y Roberto una caja con copias de todo lo que había investigado durante 12 años.
“No me rindo”, les dijo en su última reunión sus ojos vidriosos. Seguiré buscando, aunque ya no lleve la placa. Esas niñas merecen volver a casa. Carmen tenía 53 años en 2009, 16 años después de que sus hijas desaparecieran. Su cabello, que antes era negro a zabache, ahora era completamente blanco. Las arrugas surcaban su rostro como mapas de dolor, pero sus ojos, esos ojos que habían llorado ríos, seguían llenos de determinación. Un martes de septiembre, mientras Carmen colocaba flores en el altar que había construido en la sala con las fotografías de sus hijas, sonó el timbre.
Era media tarde. El sol entraba por las ventanas creando patrones de luz en el piso de madera gastado. Cuando abrió la puerta, no reconoció a la mujer que estaba frente a ella. Era delgada hasta los huesos, con cicatrices visibles en los brazos, el cabello corto y mal cortado y una mirada que había visto demasiado para alguien de su edad. Vestía ropa vieja y sucia y llevaba una pequeña mochila rasgada al hombro. “Mamá”, dijo la mujer con voz ronca casi inaudible.
Carmen sintió que su corazón se detenía. miró más de cerca esos ojos, esa forma de la cara y aunque estaban ocultos bajo años de sufrimiento y dolor, reconoció los rasgos de su hija. Paola susurró sin atreverse a creer. La mujer asintió y sus piernas cedieron. Carmen la atrapó antes de que cayera al suelo, abrazándola con una fuerza que no sabía que aún poseía. Ambas cayeron de rodillas en el umbral, llorando, aferrándose la una a la otra, como si el soltarse significara perderse de nuevo.
Roberto llegó a casa una hora después y encontró a su esposa y su hija en el sofá, abrazadas, meciéndose suavemente, mientras Carmen canturreaba una canción de cuna que no había cantado en 16 años. No hicieron preguntas esa primera noche, solo dejaron que Paola comiera, se bañara y durmiera en su antigua cama. Carmen se sentó en una silla junto a ella toda la noche, sosteniéndole la mano, asegurándose de que era real, de que no era otro de sus crueles sueños.
Al día siguiente, con el detective Gutiérrez presente, Paola comenzó a contar su historia. Su voz era monótona, como si estuviera relatando algo que le había sucedido a otra persona. Y en cierto modo así era. Ese día, después de la escuela, fuimos a la plaza, como le dijimos a mamá. Comenzó mirando fijamente la taza de té entre sus manos. Había un hombre allí, el mismo que me había hablado antes sobre el trabajo de modelo, nos dijo que la tienda estaba cerca, que solo tomara 5 minutos ir a verla.
Valeria y Rocío querían ir. Pensaban que era emocionante. Carmen cerró los ojos reprimiendo un sozo. Gutiérrez tomó notas silenciosamente. Subimos a una camioneta, había otro hombre manejando. Tan pronto como cerraron las puertas, sentí que algo estaba mal. Traté de gritar, pero el primer hombre nos puso un trapo sobre la cara. Olía dulce, horrible. Y luego oscuridad. Paola tomó un sorbo de té con manos temblorosas antes de continuar. Cuando desperté, estábamos en una habitación oscura. Valeria y Rocío estaban a mi lado todavía inconscientes.
Rocío tenía sangre en la nariz. Traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Grité hasta quedarme sin voz. Los siguientes días fueron una nebulosa de terror. Los hombres las mantenían drogadas. La mayor parte del tiempo les daban comida, pero apenas suficiente. Había otras niñas allí también, todas en el mismo estado de confusión y miedo. Después de lo que parecieron semanas, pero tal vez fueron solo días. Nos separaron, continuó Paola, sus palabras saliendo más rápido ahora, como si necesitara sacarlas todas antes de que perdiera el valor.
A Rocío se la llevaron primero. Lloraba, se aferraba a mí, pero la arrancaron de mis brazos. Me prometí que la encontraría, que las encontraría a ambas. Carmen sollozaba abiertamente ahora, su cuerpo sacudido por el dolor de imaginar a sus bebés pasando por eso. A Valeria y a mí nos llevaron en un camión, nos metieron en un compartimento oculto con otras chicas. El viaje duró días. Hacía calor, apenas podíamos respirar. Una de las chicas, creo que murió durante el viaje.
Dejó de moverse, dejó de respirar, pero nadie hizo nada. Cruzaron la frontera hacia Argentina. Paola no supo exactamente dónde hasta mucho después las llevaron a una casa en las afueras de Buenos Aires, una casa que se veía normal desde fuera, pero que era una prisión desde dentro. Nos obligaban a trabajar, dijo Paola, sus ojos ahora secos, pero llenos de un dolor tan profundo que era casi palpable. en clubes nocturnos, en burdeles. Si nos negábamos, nos golpeaban. Si intentábamos escapar, nos drogaban más fuerte.
Vi a chicas morir por sobredosis. vi a otras eh simplemente rendirse, dejar de luchar. A Valeria la trasladaron a otro lugar después de unos meses. Paola nunca supo a dónde. Una noche estaba allí, en el colchón sucio junto a ella y a la mañana siguiente había desaparecido. Intenté preguntar, pero me golpearon hasta que no pude levantarme durante días, recordó Paola. Después de eso, aprendí a no hacer preguntas, solo sobrevivir. Los años se mezclaron en un ciclo interminable de abuso, drogas y desesperación.
Paola fue vendida de un lugar a otro, de Buenos Aires a Rosario, luego de vuelta a Buenos Aires. Cada vez que pensaba en escapar, recordaba a sus hermanas. y si estaban cerca y si al huir perdía la oportunidad de encontrarlas. En 1998 conseguí mandar esa carta, continuó. Un cliente, un hombre mayor que parecía sentir lástima por mí, aceptó enviarla. Le di tu dirección, mamá, la que había memorizado desde niña. No sé si realmente la envió hasta que llegué aquí y vi que la tenías guardada.
Paola intentó escapar varias veces a lo largo de los años. Una vez casi lo logró, llegó hasta una comisaría en Rosario, pero el oficial de turno estaba en el negocio. La devolvió a sus captores y el castigo fue severo. Tres costillas rotas y un mes sin poder caminar. Pero nunca dejé de buscar a Valeria y Rocío dijo su voz quebrándose por primera vez. En cada lugar al que me llevaban, preguntaba por ellas discretamente, cuidadosamente. A veces encontraba chicas que habían oído algo.
Rumores de dos hermanas, una de 14 y otra de 11, cuando desaparecieron. En 2007, Paola fue trasladada a un burdel en La Plata. Allí conoció a una mujer llamada Gabriela, una exprostituta que ahora trabajaba limpiando el lugar. Gabriela vio algo en Paola, alguna chispa de la niña que había sido y decidió ayudarla. Me consiguió papeles falsos, explicó Paola. Me enseñó cómo comportarme, cómo planear. Durante dos años ahorré cada centavo que pude esconder, planeé cada detalle. Y finalmente, una noche de julio del año pasado, escapé.
No fue fácil. tuvo que esperar el momento perfecto cuando los guardias estaban distraídos, cuando había suficiente caos. Saltó por una ventana del segundo piso, se rompió el tobillo al caer, pero siguió corriendo. Corrí cojeando durante horas, recordó una pequeña sonrisa triste en sus labios. No sabía a dónde ir. Tenía miedo de que me encontraran. Gabriela me había dado una dirección, un refugio para mujeres en Buenos Aires. Logré llegar allí. En el refugio, Paola comenzó lentamente a reconstruir su vida.
Desintoxicarse de las drogas fue agonizante. Las pesadillas eran constantes, pero tenía una meta, volver a casa y encontrar a sus hermanas. Me tomó más de un año conseguir el dinero para el pasaje de autobús”, dijo. Trabajé limpiando casas, lavando platos, cualquier cosa que pudiera hacer sin documentos. Y cada día pensaba en ustedes, en volver a casa, en encontrar a Valeria y Rocío. Cuando Paola terminó de hablar, el silencio en la habitación era denso. Carmen se acercó a su hija y la abrazó, meciéndola como cuando era una bebé.
Estás a salvo ahora”, susurró Carmen. “Estás en casa y vamos a encontrar a tus hermanas, te lo prometo.” Gutiérrez, que había permanecido en silencio tomando notas, finalmente habló. “Paola, sé que esto es difícil, pero necesito que me des todos los detalles que puedas recordar. nombres, lugares, direcciones, cualquier cosa que pueda ayudarnos a encontrar a Valeria y Rocío. Paola asintió, aunque la fatiga era evidente en su rostro. Durante las siguientes semanas trabajó con Gutiérrez y con las nuevas autoridades asignadas al caso, un equipo de detectives especializados en tráfico de personas que habían sido formados con ayuda internacional.
La información que Paola proporcionó fue invaluable. Mencionó nombres de tratantes, describió las rutas que usaban, identificó fotografías de varios de los perpetradores. Su testimonio ayudó a desmantelar parte de la red que operaba entre Bolivia y Argentina. Pero de Valeria y Rocío no había rastro. Los detectives siguieron cada pista, viajaron a Argentina, coordinaron con Interpol, revisaron registros de hospitales y morgues. Encontraron a varias víctimas de la misma red, mujeres que habían sido niñas cuando fueron secuestradas, que ahora intentaban reconstruir sus vidas destrozadas.
Una de esas mujeres, rescatada de un burdel en Córdoba, Argentina, recordaba a una chica llamada Valeria. Era callada, siempre tenía una expresión triste. Dijo, decía que tenía dos hermanas, que iba a encontrarlas algún día, pero fue hace años, tal vez 2003 o 2004. La trasladaron y nunca supe a dónde. Cada pequeña pista era como un puñal para Carmen y Roberto. Saber que Valeria había estado viva en 2003 o 2004, 11 años después de su desaparición significaba que había sufrido durante más de una década.
¿Seguiría viva ahora o había sucumbido a las drogas, la violencia, la desesperación? Paola se adaptó lentamente a la vida en casa, aunque nunca fue fácil. Las pesadillas la perseguían cada noche. Había ruidos que la hacían sobresaltarse, toques que la hacían encogerse. Comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma, pero la sanación era un proceso largo y doloroso. A veces me siento culpable por haber escapado”, le confesó Paola a su madre una noche mientras ambas tomaban té en la cocina.
Pienso en todas las chicas que dejé atrás, en mis hermanas, por qué yo pude escapar y ellas no. Carmen tomó las manos de su hija entre las suyas. Porque eres fuerte, porque sobreviviste y porque ahora puedes ayudar a encontrarlas. Tu regreso le da esperanza a todas esas familias. Les recuerda que el milagro es posible. En marzo de 2010, 17 años después de la desaparición inicial, se llevó a cabo una redada masiva coordinada entre autoridades bolivianas, argentinas y brasileñas.
Basándose en la información proporcionada por Paola y otras sobrevivientes, desmantelaron simultáneamente 17 ubicaciones relacionadas con la red de tráfico. Rescataron a 63 mujeres y niñas. Entre ellas no estaban Valeria ni Rocío. Paola cayó en una profunda depresión después de eso. Había albergado la esperanza de que sus hermanas fueran encontradas en esa operación. El hecho de que no estuvieran allí significaba qué que habían sido trasladadas más lejos, que habían muerto, la incertidumbre era tortura. Pero entonces, dos semanas después de la redada, uno de los tratantes arrestados ofreció un trato.
A cambio de una sentencia reducida, daría información sobre otras operaciones de la red. Entre la información que proporcionó estaba un nombre que hizo que el corazón de todos se detuviera. Rocío Morales, la más joven dijo el tratante con indiferencia, como si estuviera hablando de mercancía y no de una vida humana. Era problemática, siempre tratando de escapar. La mantuvimos drogada la mayor parte del tiempo. La última vez que supe de ella la habían enviado al norte. Brasil, creo, tal vez Manaos.
La información era vaga, pero era más de lo que habían tenido en años. Gutiérrez, aunque ya retirado oficialmente, tomó un vuelo a Manaos con dos detectives bolivianos. La ciudad amazónica era conocida por ser un centro de tráfico, un lugar donde las personas podían desaparecer fácilmente en el laberinto de ríos y selva. Pasaron tres semanas investigando, hablando con informantes, visitando los lugares más oscuros de la ciudad. Y finalmente, en un barrio deteriorado cerca del puerto, encontraron una casa que coincidía con las descripciones.
La redada se realizó al amanecer. Encontraron a 12 mujeres en condiciones deplorables. Y en un cuarto, en la parte trasera de la casa, encadenada a una cama, estaba Rocío Morales. Pero la niña de 11 años que había desaparecido ya no existía. En su lugar había una mujer de 28 años, demacrada hasta ser casi irreconocible, con los ojos vacíos y el espíritu roto. No respondía a su nombre, no parecía saber quién era. Los doctores en el hospital de Manaos dijeron que estaba en estado de shock severo.
Años de abuso de drogas habían dañado su cerebro. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, marcas de golpes, quemaduras, cortes. Su salud física era precaria, pero su salud mental era aún peor. Puede que nunca se recupere completamente, explicó uno de los psiquiatras a Gutiérrez. El trauma que ha experimentado es difícil de comprender. Va a necesitar años de tratamiento y aún así puede que nunca vuelva a ser la persona que era. Cuando Carmen y Roberto volaron a Manaos para ver a su hija menor, casi no pudieron reconocerla.
La niña risueña de las coletas había sido reemplazada por esta mujer rota que se encogía ante cualquier contacto humano. “Rocío”, susurró Carmen, acercándose lentamente a la cama del hospital. “Mi amor, soy mamá. ¿Estás a salvo ahora?” Por un momento, algo brilló en los ojos de Rocío, un destello de reconocimiento, de memoria. Sus labios se movieron formando una palabra casi inaudible: “Mamá, y luego comenzó a llorar soyosos profundos que sacudían todo su cuerpo. Carmen la abrazó, cuidadosa de no hacerle daño y lloró con ella.
Roberto se unió a ellas rodeando a su esposa e hija con sus brazos, los tres unidos en su dolor y su alivio. Traer a Rocío de vuelta a La Paz fue un proceso largo. Tuvo que ser hospitalizada durante dos meses más en Manaos, antes de que los doctores la consideraran lo suficientemente estable para viajar. Durante ese tiempo, Carmen permaneció a su lado, aprendiendo lentamente a comunicarse con la hija que había perdido y encontrado. Paola también voló a Manaos.
El reencuentro entre las hermanas fue agridulce. Paola lloró al ver el estado de Rocío culpándose por no haberla protegido. Pero también había alivio, porque al menos Rocío estaba viva, al menos la habían encontrado. De vuelta en La Paz, Rocío comenzó un largo proceso de rehabilitación. Físicamente mejoró con el tiempo. Su cuerpo empezó a sanar. recuperó algo de peso. Las heridas más recientes cicatrizaron, pero mentalmente el camino era mucho más difícil. Había días en que parecía presente, en que respondía a preguntas simples, en que incluso sonreía un poco.
Pero había otros días en que se perdía en sí misma hablando con personas que no estaban allí, reviviendo pesadillas que solo ella podía ver. El trauma de lo que experimentó es tan profundo que su mente creó mecanismos de defensa explicó la psiquiatra que la trataba. Se disocia de la realidad como una forma de protegerse del dolor. Va a tomar mucho tiempo y mucha paciencia ayudarla a procesar todo lo que vivió. Mientras Rocío luchaba por recuperarse, la búsqueda de Valeria continuaba.
Era la única hermana que aún no había sido encontrada y esa incertidumbre pesaba sobre toda la familia como una nube oscura. Paola se obsesionó con encontrar a Valeria. Pasaba horas en línea, en foros dedicados a personas desaparecidas, en grupos de apoyo para sobrevivientes de tráfico. Contactaba a cada organización que pudiera tener información. seguía cada rumor sin importar cuán improbable fuera. “Está ahí afuera, en algún lugar”, le decía a su madre cada noche. “Sé que está viva, tengo que encontrarla.
Tengo que traerla a casa.” Carmen compartía esa determinación, pero también temía lo que pudieran encontrar. Habían localizado a Rocío, pero la niña que había sido prácticamente había muerto. ¿Sería lo mismo con Valeria? O sería peor. En noviembre de 2010, 8 meses después de que Rocío fuera encontrada, llegó información de un caso en Porto Alegre, Brasil. Una mujer había sido arrestada por robo en un supermercado. Durante el proceso de detención mencionó haber sido víctima de tráfico años atrás.
Dijo llamarse Valeria, aunque no tenía documentos que lo confirmaran. Gutiérrez, que había hecho de este caso su misión personal, tomó el siguiente vuelo disponible. Llevó consigo fotografías de Valeria a los 11 y 14 años, así como una progresión de edad hecha por expertos que mostraba cómo podría verse a los 31. La mujer en la cárcel de Porto Alegre era pequeña y delgada, con el cabello castaño corto y ojos cautelosos que evaluaban cada movimiento. Cuando Gutiérrez mostró las fotografías, algo cambió en su expresión.
Sus manos comenzaron a temblar. “¿De dónde sacó estás?”, preguntó en un español con acento brasileño. ¿Quién es usted? Soy el detective Julio Gutiérrez de la Paz. Bolivia respondió, estoy buscando a tres hermanas que desaparecieron en 1993, Paola, Valeria y Rocío Morales. ¿Es usted Valeria? La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba las fotografías, especialmente una que mostraba a las tres hermanas juntas sonriendo antes de que sus vidas fueran destrozadas. Hace tanto tiempo que no escuchaba ese nombre”, susurró finalmente Valeria Morales.
Sí, ese era mi nombre. Antes de que me lo quitaran, antes de que me quitaran todo. La confirmación llegó a través de pruebas de ADN. La mujer en la cárcel de Porto Alegre era, sin duda, Valeria Morales. Había sobrevivido 23 años después de su desaparición, pero como sus hermanas, el precio de esa supervivencia había sido devastador. Valeria había sido trasladada por toda Sudamérica a lo largo de los años, de Bolivia a Argentina, de allí a Paraguay, luego a Brasil.
Había sido vendida, comerciada, maltratada de formas que se negaba a describir. En algún momento de esos años había perdido la esperanza de ser encontrada, de volver a casa. Dejé de ser Valeria, explicó a Gutiérrez. Me dieron otros nombres, otros apellidos. Me movían tanto que dejé de recordar quién había sido. Era más fácil así, ser nadie, no sentir nada. Había intentado escapar solo una vez hace años. El intento falló y el castigo fue tan brutal que nunca volvió a intentarlo.
En cambio, se volvió complaciente haciendo lo que le ordenaban, existiendo sin vivir realmente. Cuando me arrestaron por ese robo, una parte de mí se sintió aliviada, admitió. Al menos en la cárcel estaba segura. Nadie me golpeaba, nadie. Nadie me usaba. Era la primera vez en años que dormía sin miedo. Los procedimientos legales para liberar a Valeria y traerla de vuelta a Bolivia tomaron semanas. Durante ese tiempo, Carmen habló con ella por teléfono, escuchando la voz de su hija por primera vez en más de dos décadas.
Fue una conversación llena de lágrimas, de palabras entrecortadas, de 23 años de amor y dolor condensados en minutos. Perdóname, mamá. Sollozaba Valeria a través de la línea. Debí haber sido más cuidadosa. No debí haber convencido a mis hermanas de ir con ese hombre. Todo es mi culpa. No, mi amor, no, respondió Carmen con firmeza. Nada de esto es tu culpa. Eras una niña, tú también eras una víctima. Y ahora vas a volver a casa. Las tres van a estar juntas de nuevo.
En diciembre de 2010, Valeria Morales aterrizó en el aeropuerto El Alto de la Paz. Había una pequeña multitud esperándola. Sus padres, ahora envejecidos y marcados por años de sufrimiento, pero con los ojos brillantes de esperanza. Su hermana Paola, nerviosa y emocionada, y su hermana Rocío, acompañada por su cuidadora, con una expresión distante, pero algo curioso en su mirada. Cuando Valeria salió del área de llegadas, se detuvo en seco al ver a su familia. Por un momento, todos se quedaron inmóviles, como si temieran que moverse rompiera el hechizo y esto resultara ser solo otro cruel sueño.
Entonces Carmen dio el primer paso y luego otro, y de repente todos estaban corriendo, abrazándose, llorando, riendo, todo al mismo tiempo. Paola y Valeria se aferraron la una a la otra, susurrando nombres, disculpas, promesas. Roberto las rodeó a todas con sus brazos, su rostro surcado de lágrimas que no intentaba ocultar. Rocío observaba desde un poco más lejos su expresión confusa, pero con algo de reconocimiento. Cuando Valeria se acercó a ella lenta y cuidadosamente, Rocío inclinó la cabeza como hacen los animales curiosos.
Rocío dijo Valeria suavemente. Soy tu hermana. ¿Te acuerdas de mí? Por un momento no hubo respuesta. Luego Rocío extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de Valeria. Valeria, susurró, y fue la primera vez en meses que pronunciaba el nombre de alguien. “Sí, soy yo, confirmó Valeria, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Estamos juntas de nuevo. Las tres estamos en casa. Los siguientes meses fueron un proceso de ajuste y sanación para toda la familia. Las tres hermanas estaban juntas por primera vez en 23 años, pero eran esencialmente desconocidas las unas para las otras.
La niña de 11 años, la de 14 y la de 16 habían desaparecido, reemplazadas por mujeres adultas que habían sobrevivido horrores inimaginables. Paola, que había sido la primera en escapar y regresar, se convirtió en un pilar de fortaleza para sus hermanas. Aunque ella también luchaba con sus propios demonios, encontró propósito en ayudar a Valeria y Rocío a adaptarse. Las acompañaba a terapia, permanecía despierta con ellas durante las pesadillas. Les recordaba que estaban seguras. Ahora Valeria, la hermana del medio, era la más reservada.
Había construido muros tan altos alrededor de sus emociones que incluso estar en casa en un lugar seguro no podía derribarlos completamente. Se sobresaltaba ante ruidos fuertes. No podía estar en habitaciones cerradas sin sentir pánico. Y había noches en que no podía dormir sin las luces encendidas. Me siento como si estuviera esperando que alguien venga a llevárseme de nuevo, confesó a su madre una noche, como si esto fuera temporal, como si no mereciera estar aquí. Carmen sostuvo a su hija mientras lloraba.
Mereces todo el amor del mundo, mi amor, y nadie te va a quitar de aquí. Esta es tu casa. Siempre lo ha sido. Rocío presentaba los desafíos más grandes. Su mente había sido tan dañada por años de abuso y drogas que había días en que no reconocía a su propia familia. Se perdía en memorias que la aterrorizaban. Hablaba de personas y lugares que solo ella podía ver. Los doctores dijeron que sufría de trastorno de estrés postraumático severo, disociación crónica y posible daño cerebral por el uso prolongado de sustancias.
Pero también había momentos de claridad, momentos en que Rocío miraba a sus hermanas y sus padres y parecía realmente verlos. En esos momentos su expresión se suavizaba y algo del amor que una vez sintió por su familia brillaba en sus ojos. “Pensé que los había perdido para siempre”, dijo en uno de esos momentos lúcidos, sentada en el sofá entre sus hermanas. Soñaba con ustedes todas las noches, con mamá cocinando en la cocina, con papá enseñándonos a arreglar cosas, con ustedes dos, mis hermanas, riendo y peleando como lo hacíamos.
Estamos aquí, le aseguró Paola apretando su mano. Y nunca más vamos a separarnos. Carmen y Roberto también tuvieron que adaptarse. Habían esperado este momento durante 23 años, pero ahora que estaba aquí era más complicado de lo que habían imaginado. Sus hijas habían regresado, pero no eran las niñas que habían perdido. Eran mujeres con traumas profundos, con necesidades complejas, con cicatrices tanto visibles como invisibles. casa en Villa Fátima, que había sido un mausoleo de recuerdos durante tanto tiempo, lentamente comenzó a llenarse de vida de nuevo.
Había risas ocasionales, conversaciones durante las comidas, pequeños momentos de normalidad entre las crisis y las pesadillas. El detective Gutiérrez visitaba regularmente trayendo noticias sobre los juicios de los tratantes arrestados. Muchos habían sido condenados a largas sentencias de prisión. La red, que había destruido tantas vidas, incluyendo las de las hermanas Morales, había sido desmantelada en gran parte. Su testimonio ayudó a condenar a 17 personas, le dijo a Paola durante una de sus visitas. Y la información que proporcionaron ayudó a rescatar a otras 52 víctimas.
No puedo devolverles los años que perdieron. Pero al menos pudieron ayudar a prevenir que esto le pasara a otros. Paola asintió sintiendo algo parecido a satisfacción. No era justicia, no realmente nada podía devolver lo que les habían quitado, pero era algo. En marzo de 2011, exactamente 23 años después de su desaparición, las hermanas Morales participaron en una marcha en La Paz, organizada por familias de personas desaparecidas. Miles de personas llenaron las calles llevando fotografías de sus seres queridos perdidos, exigiendo justicia, pidiendo que no se olvidara a las víctimas.
Paola dio un discurso frente a la multitud, su voz fuerte y clara. Mi nombre es Paola Morales, junto con mis hermanas Valeria y Rocío, fui secuestrada hace 23 años. Perdimos nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestros 20. Nos quitaron todo, pero no nos quitaron nuestra humanidad, no nos quitaron nuestra familia, no nos quitaron nuestra esperanza. La multitud aplaudió. Carmen y Roberto, de pie a un lado del escenario con Valeria y Rocío, lloraban orgullosos. A todas las familias que todavía buscan, que todavía esperan, quiero decirles, no se rindan.
Continuó Paola. Pasaron 23 años, pero regresamos a casa. Los milagros existen. El amor es más fuerte que el mal. Y mientras haya alguien que los esté buscando, hay esperanza. Después de la marcha, una reportera se acercó a Carmen. Después de todo lo que pasó, después de 23 años de búsqueda, ¿cómo se siente ahora que tiene a sus tres hijas de vuelta? Carmen miró a sus hijas. Las tres paradas juntas sosteniéndose las manos. Paola, fuerte, pero frágil. Valeria reservada, pero luchando.
Rocío, rota, pero sanando lentamente. Siento gratitud, respondió Carmen finalmente. Gratitud porque están vivas. Siento dolor por todo lo que sufrieron, por los años que perdimos. Siento rabia hacia las personas que les hicieron esto, pero más que todo siento amor, un amor tan profundo que llena todos los espacios vacíos que esos 23 años dejaron. Roberto añadió, “Nuestra familia fue destrozada, pero no destruida. Esas son dos cosas diferentes. Hemos sido destrozados, sí, pero estamos reconstruyéndonos pieza por pieza, día tras día.
Y mientras estemos juntos hay esperanza. Los años siguientes no fueron fáciles. Rocío tuvo múltiples hospitalizaciones cuando sus episodios se volvían demasiado severos. Valeria intentó suicidarse dos veces antes de finalmente comenzar a ver progreso real en su terapia. Paola desarrolló un trastorno de ansiedad que la dejaba paralizada durante días. Pero también hubo victorias, pequeñas al principio, luego más grandes. Rocío tuvo su primer día completo de claridad mental en 2012. Valeria sonrió genuinamente por primera vez en 2013. Paola comenzó a dar charlas en escuelas sobre prevención de tráfico en 2014.
En 2015, las tres hermanas testificaron en un juicio internacional contra los líderes de la red de tráfico. Fue agonizante revivir sus experiencias, pero también fue catártico. Verlos condenados, saber que pagarían por sus crímenes, trajo un cierre que no sabían que necesitaban. Carmen falleció en 2018, a los 65 años de un ataque al corazón. Había dedicado 25 años de su vida a buscar a sus hijas y los últimos 8 años a ayudarlas a sanar. En su funeral, cada una de sus hijas habló.