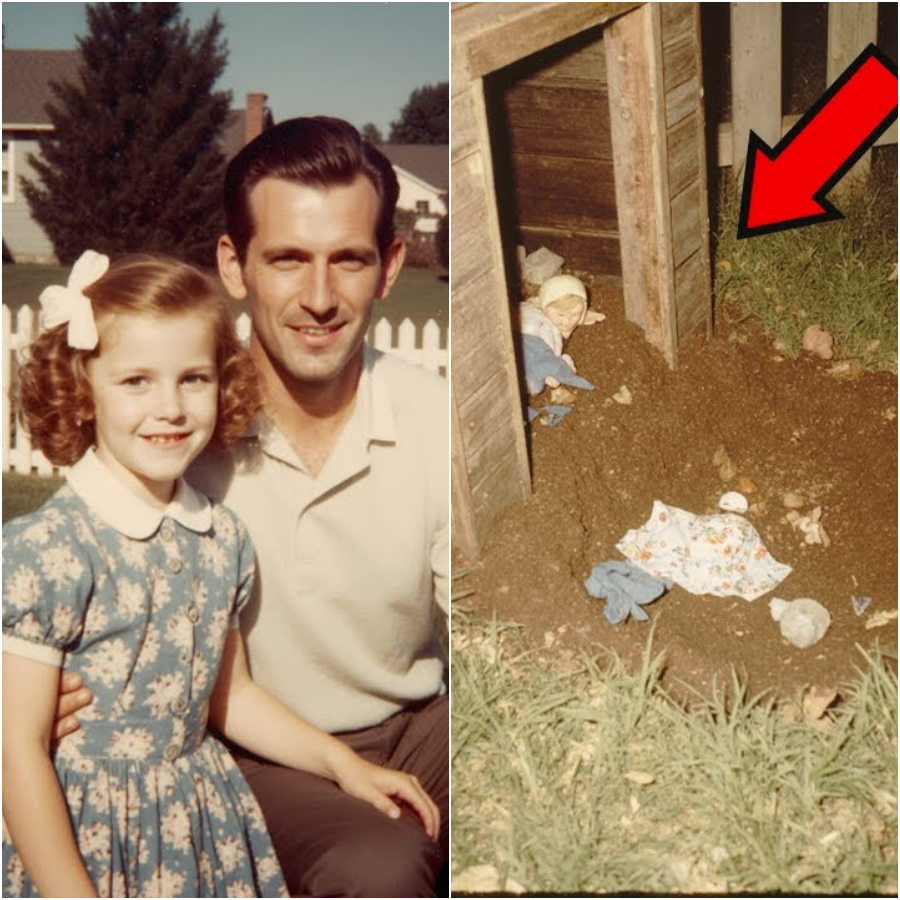En la noche del 14 de febrero de 2019, en la ciudad de Mendoza, Argentina, una pareja de recién casados salió de su pequeña celebración matrimonial. Eran las 9:20 de la noche. Hacía calor, ese calor seco característico de febrero en el pie de Monte Andino. Martín Ávila Ríos y Camila Herrera Álvarez habían sellado su unión apenas horas antes en el registro civil de Godoy Cruz, rodeados de un puñado de familiares cercanos.
No hubo gran fiesta, no hubo cientos de invitados, solo la promesa de dos personas que llevaban 4 años juntos. y que habían decidido finalmente hacerlo oficial. Salieron del salón para regresar al departamento que compartían. Camila llevaba un vestido color marfil, sencillo elegante, y el viento movía su cabello castaño oscuro.
Martín recuerda que discutieron. Una discusión tonta, según sus palabras, algo relacionado con la ceremonia, con expectativas no cumplidas, con esas tensiones pequeñas que a veces estallan en los momentos que deberían ser perfectos. Y entonces Camila le dijo que necesitaba caminar sola, despejarse, tomar aire. Se adelantó por la avenida San Martín, sus tacones resonando contra el asfalto todavía tibio del día.
Martín la vio alejarse, convertirse en una silueta bajo las luces naranjas de las farolas. Pensó que llegaría al departamento que compartían en la calle Beltrán un momento después o quizás al mismo tiempo, pero Camila Herrera Álvarez nunca llegó a casa. Lo que parecía el comienzo de una vida compartida se convirtió en cuestión de horas en uno de los misterios más perturbadores que ha conocido la provincia de Mendoza.
Una mujer que desaparece la noche de su boda, que se evapora en el aire cálido del verano argentino, como si el asfalto mismo la hubiera tragado. Sin gritos, sin testigos, sin rastros evidentes, solo el eco de sus pasos desvaneciéndose en la noche y una pista que aparecería meses después en un lugar imposible. ¿Cómo desaparece una persona en pleno centro urbano? ¿Qué secretos guardaba esa discusión aparentemente trivial? ¿Y quién más podría tener que ver con este misterio? Ahora vamos a descubrir cómo empezó todo, porque lo que parecía un matrimonio común escondía grietas que nadie había querido ver.
Mendoza, situada al pie de la cordillera de los Andes, es una ciudad de contrastes. Por un lado, la modernidad de sus avenidas amplias, sus plazas cuidadas. Por otro, el peso de una historia colonial que aún respira en ciertos barrios, en ciertas calles que parecen detenidas en otra época. que siente el sonda, ese viento cálido y repentino que baja de las montañas como una presencia casi viva.

En 2019, Mendoza tenía poco menos de un millón de habitantes en su área metropolitana, donde las desapariciones no ocurren así como así, no sin que alguien vea algo, sin que alguien escuche algo. Camila Herrera Álvarez había nacido el 3 de abril de 1991 en el barrio de Godoy Cruz, el mismo donde se casaría 28 años después. Era la menor de tres hermanos, hija de Roberto Herrera, un profesor de historia jubilado de 62 años y de Marta Álvarez, dueña de una pequeña librería en el centro.
Quienes la conocían la describían como una mujer de carácter reservado pero intenso. Tenía ojos color miel que cambiaban con la luz y una sonrisa que, según su hermana mayor, Florencia podía iluminar una habitación o congelarla dependiendo de su humor. Había estudiado administración de empresas en la Universidad Nacional de Cuyo, pero nunca había ejercido formalmente.
Trabajaba desde hacía 3 años en una boutique de ropa en el paseo Alameda. Un trabajo que consideraba temporal, aunque nunca había definido hacia dónde quería dirigirse realmente. Martina Ávila Ríos era 5 años mayor que Camila. Había crecido en Luján de Cuyo en una familia de clase media trabajadora. Su padre había sido electricista y su madre secretaria en una escuela.
Martín era el único hijo varón entre dos hermanas y había heredado de su padre un taller mecánico pequeño, pero estable en la zona de Maipú. Era un hombre de 1,78 con textura atlética mantenida por el fútbol amateur que jugaba los domingos. Cabello negro, siempre un poco desprolijo y una manera de hablar pausada, casi calculada, que a algunos les resultaba tranquilizadora y a otros vagamente inquietante.
Tenía una cicatriz fina sobre la ceja derecha, recuerdo de un accidente de moto en su juventud y una costumbre nerviosa de frotarse las manos cuando estaba incómodo. Se habían conocido en 2015 en un asado de cumpleaños de un amigo común. Camila estaba saliendo de una relación complicada.
Martín llevaba dos años soltero después de un noviazgo breve que había terminado mal.La atracción fue inmediata, pero no explosiva. Más bien fue un reconocimiento mutuo, una sensación de encaje que se fue profundizando con el tiempo. Los primeros meses fueron de descubrimiento. Caminatas por el parque General San Martín, visitas a bodegas en los valles cercanos, noches largas conversando en bares pequeños del microcentro.
Camila le contaba sobre sus sueños difusos, sobre esa sensación de estar flotando en su propia vida, esperando que algo la anclara. Martín hablaba poco de sí mismo, pero escuchaba con una atención que Camila encontraba reconfortante. A los 6 meses se mudaron juntos al departamento de dos ambientes en la calle Beltrán.
Era un edificio de los años 70 con balcones angostos y pisos de mosaico calcáreo. El departamento daba un patio interno donde crecía una higuera vieja y torcida. No era lujoso, pero era de ellos. Camila lo decoró con plantas y fotografías. Martín instaló un pequeño taller en el balcón donde reparaba radios antiguas.
un hobby que había heredado de su abuelo. La convivencia fue sorprendentemente armoniosa. Había rutinas. Los sábados compraban en el mercado. Los miércoles Camila cocinaba pasta. Los domingos por la tarde tomaban mate en el balcón mientras veían el atardecer pintarse de naranja y violeta detrás de los Andes. Pero ninguna relación es perfecta.
y la de Camila y Martín tenía sus zonas de sombra. Florencia Herrera, la hermana mayor de Camila, recuerda una conversación que tuvo con ella en diciembre de 2018, apenas dos meses antes de la boda. Estaban tomando café en la librería de su madre, un espacio pequeño que olía a papel viejo y a tinta. Camila me dijo que amaba a Martín, pero que a veces sentía que no lo conocía realmente.
Cuenta Florencia con los ojos todavía húmedos 5 años después de aquella conversación. me dijo que había cosas de él que se le escapaban, momentos en que lo veía ausente, como si estuviera pensando en algo que no podía o no quería compartir. Y me preguntó si eso era normal, si todos los matrimonios eran así. Yo le dije que sí, que nadie conoce completamente a otra persona, pero ahora me pregunto si debía haberle dicho que confiara en su instinto, porque Camila tenía un instinto agudo.
Era capaz de leer entre líneas, de captar tensiones que otros pasaban por alto. Había algo en Martín que la inquietaba, aunque nunca pudo o nunca quiso definirlo con precisión. Quizás eran las llamadas telefónicas que él recibía y que atendía saliendo del departamento, bajando las escaleras hasta la calle.
Quizás eran esas salidas nocturnas ocasionales que justificaba con problemas en el taller, aunque el taller cerraba a las 6 de la tarde. Quizás era la forma en que esquivaba ciertas preguntas sobre su familia, especialmente sobre su padre. que había fallecido 3 años antes en circunstancias que Martín nunca había querido detallar. Lo que nadie sabía entonces era que Martín Ávila Ríos estaba escondiendo algo, algo que tenía que ver con dinero, con deudas, con decisiones que había tomado sin consultar a Camila.
Una semana antes de la boda, el 7 de febrero de 2019, Martín había vendido su Fiat Palio 2009. a un comprador anónimo. El trámite se había realizado de manera acelerada, casi urgente, a través de un escribano que trabajaba en una oficina modesta de las precio de venta 70,000 pesos argentinos había sido pagado en efectivo.
Pero eso no era todo. Entre el 4 y el 10 de febrero, Martín había realizado una serie de retiros de efectivo de tres cuentas bancarias diferentes. Pequeñas cantidades en cada caso, 5000 pesos aquí, 8000 allá, que sumadas alcanzaban casi 100,000 pesos. una cantidad considerable, especialmente para alguien que supuestamente estaba juntando dinero para una luna de miel que nunca terminó de planificarse.
Cuando Sé le preguntó por esto días después de la desaparición, Martín respondió con esa voz pausada y controlada que era su característica. Era para el viaje de luna de miel. Queríamos ir a Brasil, a Florianópolis. Pensábamos arreglar todo después de la boda, pero una revisión rápida de sus cuentas de correo electrónico y de su historial de navegación no mostró ninguna búsqueda de vuelos, ningún hotel reservado, ninguna consulta sobre playas brasileñas.
mostró, en cambio, algo mucho más inquietante. Búsquedas sobre propiedades en zonas rurales de Mendoza, sobre terrenos en venta en áreas remotas, sobre cómo transferir dinero sin dejar rastros bancarios evidentes. Pero estamos adelantándonos. Volvamos a esa noche del 14 de febrero, al momento exacto en que todo se quebró.
El registro civil de Godoy Cruz había cerrado sus puertas a las 6 de la tarde. Camila y Martín habían firmado el acta matrimonial a las 5:43, según consta en los registros oficiales. Estuvieron presentes como testigos los padres de Camila, Roberto y Marta y un amigo de Martín llamado Diego Suárez, que trabajaba con él en el taller mecánico.
No hubo testigo por parte de la familia de Martín, lo cual algunos consideraron extraño, pero él lo justificó diciendo que sus hermanas vivían en Buenos Aires y no habían podido viajar. Después de la firma hubo un pequeño brindis con champán barato y pastelitos de membrillo en una confitería cercana. Las fotografías de ese momento que la policía analizaría después con atención casi obsesiva muestran a Camila sonriendo, pero con una sonrisa que no llega a sus ojos.
Martín, en cambio, parece genuinamente feliz con un brazo rodeando los hombros de su flamante esposa, levantando la copa hacia la cámara. Entre los invitados estaba Santiago Luján, primo segundo de Camila, por parte de madre. Santiago era enólogo, tenía 33 años y llevaba casi una década viviendo en Francia, trabajando en viñedos de la región de Borgoña.
Era alto, 1,85, con el cabello rubio oscuro que se estaba tornando gris prematuramente y manos grandes y curtidas por el trabajo con las vides. había regresado a Mendoza expresamente para la boda de Camila, con quien mantenía una relación que era, según todos los testimonios, cordial, pero distante. Lo que pocos sabían era que Santiago y Camila habían sido mucho más que primos en la adolescencia.
Entre los 15 y los 18 años habían tenido una relación intensa, apasionada y secreta, que había terminado abruptamente cuando Santiago se fue a estudiar a Europa. Nunca habían hablado públicamente de ello, nunca habían dado explicaciones, simplemente habían dejado que el tiempo cubriera esos años con una pátina de normalidad y distancia familiar.
Pero el tiempo no borra todo. Y quienes observaron con atención las fotografías de la boda notaron algo. En cada imagen donde aparecen juntos Camila y Santiago, ella mira hacia otro lado y él la mira a ella, no con deseo evidente ni con nostalgia obvia, sino con algo más complejo, con una mezcla de evaluación y reconocimiento, como si estuviera midiendo cuánto había cambiado ella, cuánto seguía siendo la misma.
A las 8:30 de la noche, la pequeña celebración llegó a su fin. Los padres de Camila se retiraron primero. Marta con lágrimas en los ojos por la emoción del día. Roberto con su habitual reserva paterna. Diego Suárez se fue poco después diciendo que su esposa lo esperaba. Santiago fue el último en despedirse. Estrechó la mano de Martín con fuerza quizás excesiva.
Besó la mejilla de Camila con una lentitud que podría haber sido solo cortesía o algo más y dijo, “Que sean muy felices. Camila, sabes que siempre puedes contar conmigo palabras normales, protocolarias, pero que resonarían después con un eco ambiguo. Eran las 9:15 cuando Camila y Martín comenzaron a caminar hacia su departamento.
La distancia era de aproximadamente 1 km y medio, una caminata de 20 minutos a paso tranquilo. La noche estaba despejada con ese cielo profundo y estrellado que solo se ve lejos de las grandes metrópolis. La temperatura había bajado a unos 24 ºC. agradable después del calor del día. Las calles estaban relativamente tranquilas.
Era jueves, no viernes, así que no había la movida habitual de bares y restaurantes. Algunas parejas caminaban de la mano, algunos vendedores ambulantes recogían sus puestos, algunos perros callejeros hurgaban en bolsas de basura. Según el testimonio de Martín, caminaron en silencio los primeros minutos. Luego, cuando doblaron por la avenida San Martín, comenzó la discusión.
“Fue por una tontería,”, repitió Martín una y otra vez en sus declaraciones. Ella me reprochó que no hubiera invitado a mis hermanas, que no hubiera hecho más esfuerzo para que fuera un día especial. Yo le dije que habíamos acordado una ceremonia simple, sin grandes gastos. Ella me respondió que una cosa era simple y otra cosa era austero, que parecía que me había casado por obligación.
Me molestó eso. Le dije que si ella había querido algo más grande, debió decírmelo antes. Entonces ella se detuvo, me miró fijo y me dijo, “Martín, ¿por qué vendiste el auto? ¿A dónde se fue ese dinero?” Y ahí me quedé helado porque Camila había descubierto la venta del auto. No está claro cómo. Quizás un amigo común le había comentado, quizás había encontrado algún papel que Martín había dejado por descuido, pero lo había descubierto y lo había guardado para ese momento, para su noche de bodas, para el momento
en que estaban caminando hacia su vida compartida. Martín dice que intentó explicarle, que le habló del viaje, de los planes que tenía, pero que ella no le creyó. Me dijo que mentía, que siempre había algo que no me animaba a contarle, que estaba cansada de sentir que había partes de mí que me guardaba. Y entonces me dijo que necesitaba caminar sola, pensar, aclarar su cabeza.
Eran las 9:18 de la noche, según el testimonio de Martín, cuando Camila se adelantó. Llevaba su pequeño bolso de mano color crema, su teléfono celular dentro y lasllaves del departamento. Martín se quedó parado en mitad de la cuadra, viéndola alejarse. “No pensé que fuera algo grave”, dice. Pensé que caminaría unas cuadras, se calmaría y nos encontraríamos en casa.
Así funcionábamos nosotros. A veces necesitábamos espacio. Esperó ahí unos 5 minutos fumando un cigarrillo, aunque había dejado de fumar así a meses. Luego comenzó a caminar lentamente, manteniendo distancia, dándole ese espacio que ella le había pedido. Lo que Martín no sabía era que alguien más estaba observando a Camila esa noche.
Cámaras de seguridad de la zona captaron fragmentos de su recorrido. La primera la muestra caminando por la avenida San Martín a las 9:19. Sus pasos firmes y rápidos, la cabeza ligeramente agachada, como alguien que está inmerso en sus propios pensamientos. La segunda cámara ubicada en la esquina de San Martín y Tiburcio Venegas la registra a las 9:21.
Aquí su andar se ha ralentizado. Se la ve detenerse brevemente, mirar su teléfono celular, guardarlo de nuevo en su bolso. No hay evidencia de que haya realizado o recibido llamadas en ese momento, según confirmaron después los registros telefónicos. La tercera cámara, esta perteneciente a una estación de servicio en la esquina de Belgrano y Alem.
La muestra doblando hacia una calle lateral a las 9:23. Y es aquí donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Se la ve acercarse a la puerta de un antiguo almacén de vinos, un edificio de dos plantas con fachada de ladrillo visto y ventanas tapeadas, cerrado desde hacía al menos 5 años. se detiene frente a la puerta, mira hacia ambos lados de la calle y entonces hace algo inexplicable.
Saca su teléfono nuevamente, pero esta vez parece escribir algo, un mensaje quizás. Espera 30 segundos, 45, un minuto. Está esperando a alguien. Su postura lo indica. El peso del cuerpo sobre una pierna, los brazos cruzados, la cabeza levantada en esa posición de alerta que adoptan las personas que aguardan una llegada.
Y entonces ocurre un parpadeo en la filmación, un simple parpadeo técnico, una interferencia momentánea en la señal, apenas 3 segundos. Y cuando la imagen se estabiliza, Camila ha desaparecido. No hay vehículos entrando o saliendo en ese minuto exacto. No hay otras personas visibles en ese tramo de la calle. No hay sonidos de motor, de puertas cerrándose, de forcejeo.
Las cámaras de las calles adyacentes no muestran a nadie corriendo, a nadie saliendo apresuradamente. Es como si el asfalto la hubiera absorbido, como si el aire caliente de Mendoza se la hubiera llevado con el viento sonda. Martín llegó al departamento a las 9:40. Esperó. Luego una hora a las 11:10 comenzó a llamar al teléfono de Camila.
Las llamadas no entraron. El teléfono parecía estar apagado o fuera de servicio. A las 11:25 llamó a Roberto Herrera, su suegro, despertándolo con la noticia de que Camila no había llegado a casa. Roberto le dijo que se calmara, de que probablemente había ido a la casa de alguna amiga a desahogarse. Martín dijo que no, que algo estaba mal, que necesitaba buscarla.
A las 11:47 de la noche del 15 de febrero de 2019, técnicamente ya era el día siguiente, Martín Ávila Ríos ingresó a la comisaría de Godoy Cruz y presentó una denuncia formal por la desaparición de su esposa. El expediente quedó registrado bajo un número que se convertiría en obsesión para muchos, varios dígitos que representaban un abismo de incertidumbre.
El oficial de guardia tomó la denuncia con la eficiencia rutinaria de quien ha visto demasiadas desapariciones que terminan siendo malentendidos. Personas que se van a pasar la noche con un amante, adolescentes que escapan de casa, borrachos que se quedan dormidos en un parque. Pero algo en la insistencia de Martín, en la palidez de su rostro, en la forma en que apretaba las manos hasta que los nudillos se ponían blancos, hizo que el oficial tomara nota mental de que esto podía ser diferente.
A la mañana siguiente, cuando ya habían pasado más de 12 horas de la desaparición, el caso llegó a las manos del subcomisario Ariel Dávila. Dávila era un hombre de 48 años, veterano de 20 años en la fuerza policial de Mendoza, bajo apenas 1,68, con una calvicie que había aceptado con dignidad y unos ojos grises que parecían registrar cada contradicción, cada vacilación en el discurso de las personas que interrogaba.
Era meticuloso hasta el punto de la obsesión. conocido entre sus colegas por llenar libretas enteras de notas a mano, por revisar los mismos testimonios 5, 10, 20 veces, buscando esa pequeña inconsistencia que pudiera ser la clave. había resuelto tres casos de homicidio en su carrera. Todos ellos gracias a detalles que otros habían pasado por alto.
También había fallado en resolver dos desapariciones que lo perseguían en sus noches de insomnio. No quería que Camila Herrera Álvarez se convirtiera en la tercera. La primera entrevista con Martín duró 4 horas.Dávila le pidió que reconstruyera la noche completa minuto a minuto. Martín lo hizo con una precisión que era o admirable o sospechosa, dependiendo del punto de vista.
Recordaba diálogos completos, descripciones visuales detalladas, tiempos exactos. Demasiado exacto, anotó Dávila en su libreta, como si hubiera ensayado. Pero también había momentos de vacilación. de ojos que se humedecían, de voz que se quebraba. Debía haberla seguido, dijo Martín en un momento. Debía haberla agarrado del brazo y obligarla a que volviera conmigo, pero pensé que estaba siendo controlador, que debía respetar su espacio.
Y ahora la frase quedó inconclusa, colgando en el aire como tantas otras cosas en este caso. Dávrogó después a los padres de Camila. Roberto Herrera, con su tranquilidad de profesor, que ha visto generaciones de estudiantes ir y venir, intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban al sostener una fotografía de su hija.
Camila era feliz, dijo. Oh, eso creía yo. Pero en las últimas semanas la noté distante. Le pregunté si todo estaba bien con la boda, si estaba segura. me dijo que sí, pero con esa voz que usan mis hijos cuando me están mintiendo para no preocuparme, Marta Álvarez fue más directa. “Mi hija tenía dudas”, declaró entre lágrimas que corrían por sus mejillas marcadas por las noches sin dormir.
Me habló de secretos que salen a la luz, de cosas que descubrimos de las personas cuando ya es tarde. Les sé, pregunté a qué se refería. y me dijo que nada, que eran nervios de la boda, pero yo sabía que era algo más. Entonces, ¿qué pasó en medio de esta historia que nos está atrapando? Antes de revelarlo, si este caso te está pareciendo tan fascinante como a nosotros, sería un gran apoyo si le das like a este video y dejas en los comentarios qué crees que realmente le pasó a Camila esa noche.
Tu opinión es muy valiosa para nuestra comunidad. Y si conoces a alguien que ame los misterios reales, comparte este video. Ahora continuemos con lo que el subcomisario Dávila descubriría sobre Martín y sobre ese primo que había vuelto de Francia justo a tiempo para la boda. La investigación de Dávila siguió varios frentes simultáneos.
Por un lado, el rastreo de las cámaras de seguridad de toda la zona, buscando cualquier vehículo sospechoso, cualquier persona que hubiera estado en el área en el momento crítico. Por otro, la inmersión profunda en la vida de Camila y Martín, buscando grietas en la fachada de normalidad que habían construido, y por otro el seguimiento de una intuición que el subcomisario no podía quitarse de encima, que alguien más estaba involucrado, alguien que conocía a Camila lo suficientemente bien como para que ella confiara en encontrarse con esa persona
en una calle oscura la noche de su boda. El análisis del teléfono celular de Camila reveló información crucial. El aparato fue encontrado dos días después de la desaparición, abandonado en un contenedor de basura a tres cuadras del lugar donde fue vista por última vez. No tenía batería, pero los técnicos lograron recuperar los datos.
Los últimos mensajes de texto enviados por Camila fueron a las 9:22 de la noche, exactamente en el momento en que las cámaras la mostraban esperando frente al almacén de vinos. Había enviado dos mensajes. El primero a un número que no estaba registrado en sus contactos, un número de celular de la zona de Maipú. Estoy aquí.
¿Dónde estás? El segundo enviado 3 minutos después al mismo número. Por favor, necesito hablar contigo. Es urgente. No hubo respuesta registrada. El número al que había escrito pertenecía a un teléfono prepago imposible de rastrear al comprador y que fue desactivado permanentemente horas después de la desaparición. Pero había más en ese teléfono.
Había un historial de conversaciones que habían sido borradas sistemáticamente, pero que los técnicos forenses lograron recuperar parcialmente. Conversaciones con alguien que estaba registrado en sus contactos, simplemente como ese. Las conversaciones se remontaban a meses atrás. Eran esporádicas pero intensas.
Fragmentos recuperados mostraban intercambios que iban desde lo mundano hasta lo íntimo. Ese le preguntaba por su vida, por su trabajo, por Martín. Camila respondía con una apertura que contrastaba con su carácter reservado habitual. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra savía escrito en diciembre como si me hubiera puesto un disfraz.
y ahora no pudiera quitármelo. Ese había respondido, “Nunca es tarde para ser quien realmente eres. Lo sabes. Y luego, apenas una semana antes de la boda, si necesitas salir de ahí, si necesitas ayuda, sabes que estaré.” Camila no había respondido a ese mensaje. O si lo había hecho, esa parte de la conversación no pudo ser recuperada.
¿Quién era ese? La respuesta llegó cuando Dávila cruzó los números telefónicos de todos los contactos de Camila con los registros dellamadas internacionales. Ese era Santiago Lujá, el primo que había vuelto de Francia, el hombre que la había amado cuando ambos eran adolescentes, el que la miraba con esa mezcla de evaluación y reconocimiento en las fotografías de la boda.
Santiago Luján fue convocado para declarar el 20 de febrero, seis días después de la desaparición, llegó a la comisaría con esa calma que puede ser producto de la inocencia o de la preparación. Vestía jeans oscuros y una camisa de lino blanca. Estaba bronceado por el sol de los viñedos franceses y tenía esas manos grandes que Dávila notó podían haber estrangulado a alguien con facilidad.
Se sentó frente al subcomisario con las piernas cruzadas y una expresión de cooperación genuina o actuaba. Dávila todavía no lo sabía. Sí, había hablado con Camila en los meses previos a la boda, admitió Santiago sin vacilación. Manteníamos contacto, éramos familia después de todo y también habíamos sido cercanos en el pasado.
No vi razón para ocultarlo. Ella estaba pasando por un momento complicado. Tenía dudas sobre su relación, sobre su vida en general. Yo simplemente la escuchaba. Dávila le preguntó sobre el contenido específico de los mensajes, sobre las insinuaciones de que Camila podía necesitar salir de ahí. Santiago se frotó la barba incipiente que llevaba en el mentón.
Mire, subcomisario, Camila era como el viento sonda, a veces caliente y repentina, a veces fría y distante, impredecible. Yo conocía esa parte de ella porque habíamos compartido mucho tiempo juntos cuando éramos jóvenes. Y sí, le dije que si necesitaba ayuda la tendría, pero no en el sentido que usted parece estar insinuando.
En el sentido de que si necesitaba un amigo, un confidente, alguien que entendiera por lo que estaba pasando, yo estaba disponible. Dávila le preguntó por su paradero exacto la noche del 14 de febrero. Santiago respondió que después de despedirse de los novios había ido a una bodega en Luján de Cuyo, donde un amigo enólogo le había preparado una cata privada.
Llegué ahí alrededor de las 10 de la noche y me quedé hasta pasada la medianoche. ¿Pueden preguntarle a Federico Olmedo? es el dueño de la bodega Viñas del Sur. Él estuvo conmigo toda la noche. Dávila tomó nota del nombre, del lugar y de la seguridad con la que Santiago lo proporcionaba. Pero había algo que no encajaba, porque una cámara de seguridad de un bar en la esquina de Tiburcio Venegas y Belgrano, había captado un vehículo Toyota corolla gris circulando por la zona a las 9:40 de la noche.
Y ese vehículo, al verificar la patente pertenecía a un alquiler a nombre de Santiago Luján. Cuando Dávila le mostró la captura de video, Santiago palideció visiblemente. Fue el primer momento en que su compostura se agrietó. “Está bien”, dijo. Finalmente pasé por esa zona antes de ir a la bodega. Quería quería ver si Camila estaba bien.
Había algo en la forma en que se había despedido de mí que me inquietó como si quisiera decirme algo, pero no se animaba. Así que di unas vueltas por el centro antes de ir a ver a Federico, pero no la vi, no me detuve, no hablé con nadie, simplemente pasé manejando. Era una explicación plausible, pero también conveniente.
Dávila la anotó en su libreta. Casualidad o cuartada preparada. La siguiente línea de investigación llevó a Dávila de vuelta a Martín y a ese dinero que había estado moviendo de manera tan extraña. Cuando el subcomisario profundizó en los movimientos financieros de Martín, descubrió que las cosas eran aún más complicadas de lo que parecían.
El taller mecánico que Martín dirigía estaba en problemas económicos desde hacía al menos un año. Había facturas sin pagas, deudas con proveedores, un crédito bancario con cuotas atrasadas. Pero Martín nunca le había comentado nada de esto a Camila. Según su cuñada Florencia, Camila creía que el negocio iba bien, que tenían estabilidad económica, que por eso habían podido planear la boda y hablar de una posible luna de miel.
Pero la realidad era muy diferente. La realidad era que Martín Ávila Ríos estaba al borde de la quiebra y había tomado una decisión desesperada. había pedido dinero prestado a personas equivocadas. Diego Suárez, el amigo y testigo de la boda, admitió finalmente, bajo presión de Dávila, que Martín había recurrido a un prestamista informal conocido en la zona como el turco, un hombre con reputación de no aceptar demoras en los pagos.
Martín me pidió que no le contara nada a Camila, confesó Diego. Me dijo que iba a solucionar todo antes de la boda, que tenía un plan, pero yo sabía que estaba metido en algo profundo. El turco no es de los que perdonan deudas. Era posible que la desaparición de Camila estuviera relacionada con las deudas de Martín, que el turco o alguno de sus asociados la hubiera tomado como garantía de pago.
Dávila investigó esa posibilidad, pero chocó con un muro de silencio.Nadie en el círculo de prestamistas informales quería hablar. Y el turco mismo, cuyo nombre real era Néstor Aguirre, tenía una cuartada sólida para esa noche. Estaba en un casino de San Rafael a 200 km de Mendoza, documentado por cámaras de seguridad y recibos de máquinas tragamonedas.
Las semanas se convirtieron en meses. Febrero dio paso a marzo a marzo a abril. La búsqueda de Camila se intensificó y luego se diluyó. Rastrillajes por zonas rurales, inversiones en canales de riego, revisión de terrenos valdíos, interrogatorios a taxistas, a vendedores ambulantes, a cualquiera que hubiera estado en la zona esa noche.
Nada. Era como si Camila Herrera Álvarez se hubiera evaporado en el aire, como si nunca hubiera existido más allá de las fotografías y los recuerdos de quienes la amaban. Los medios locales cubrieron el caso con intensidad durante las primeras semanas. Desaparece mujer la noche de su boda. Titularon Misterio en Mendoza buscada intensamente trascarse.
Las redes sociales se llenaron de teorías. Algunos culpaban a Martín, convencidos de que había matado a su esposa y ocultado el cuerpo. Otros señalaban a Santiago, el primo, con el pasado romántico y la presencia conveniente en la zona. Algunos especulaban con redes de trata de personas, con secuestros relacionados con las deudas de Martín, incluso con fenómenos paranormales, dada la extrañeza de la desaparición captada por las cámaras.
Martín Ávila Ríos se convirtió en un paria. La sospecha pública pesaba sobre él como una losa. Perdió clientes en el taller. Fue acosado por periodistas. recibió amenazas anónimas de personas que lo consideraban culpables sin juicio. Asesino le gritaban en la calle, “¿Dónde la escondiste? Su negocio colapsó definitivamente en abril.
En mayo había puesto en venta el departamento de la calle Beltrán. Vivía ahora en una habitación alquilada en Maipú, aislado, fumando dos paquetes de cigarrillos al día con una mirada que los vecinos describían como de muerto en vida. Santiago Luján regresó a Francia a mediados de marzo. Dio una última entrevista a un diario local antes de partir.
“Yo no le hice nada a Camila”, declaró. “La quería.” Sí, quizás nunca dejé de quererla de alguna forma, pero jamás le haría daño. Si pudiera cambiar algo, hubiera insistido más esa noche. Hubiera detenido mi auto cuando pasé por la zona. Hubiera bajado a buscarla, pero pensé que estaba exagerando, que ella estaría bien y me equivoqué. Cuando se le preguntó por qué no se quedaba en Argentina para ayudar en la búsqueda, respondió, “Porque aquí solo soy un sospechoso más y no puedo vivir siendo mirado como un criminal cuando lo único que hice fue
amar a la persona equivocada en el momento equivocado.” Y entonces, cuando parecía que el caso se convertiría en uno más de esos misterios que quedan archivados en los estantes polvorientos de las comisarías, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Era el 23 de junio de 2019. Habían pasado 4 meses y 9 días desde la desaparición.
Un equipo de la policía de Mendoza estaba realizando un rastrillaje rutinario en un antiguo galpón ferroviario abandonado en Las Cas a 12 km del lugar donde Camila fue vista por última vez. El galpón era una estructura enorme de chapa y vigas oxidadas construida en los años 40 cuando el ferrocarril era la arteria vital de la región.
Llevaba décadas abandonado, refugio ocasional de personas sin hogar y depósito improvisado de basura y escombros. El rastrillaje no estaba relacionado específicamente con el caso de Camila. La policía había recibido un aviso anónimo sobre posible actividad de narcotráfico en la zona, pero entre el equipo estaba el sargento Ramiro Vega, que había participado en las primeras búsquedas de Camila y conocía cada detalle del caso.
Vega llevaba con él a Luna, una perra pastor alemán, entrenada en búsqueda y rescate. Mientras el equipo revisaba el galpón principal, Luna comenzó a comportarse de manera extraña en un rincón del edificio cerca de lo que había sido antiguamente una oficina administrativa. Rascaba el suelo de tierra apisonada, gemía, daba vueltas en círculos.
Vega conocía esas señales. Luna había encontrado algo. Comenzaron a excavar. No, no es profundamente, apenas 30 cm bajo la superficie, cuando la pala de Vega golpeó algo metálico, se arrodilló, apartó la tierra con las manos enguantadas y entonces lo vio. Un destello plateado bajo el polvo. Era un anillo, una alianza sencilla de plata con una inscripción grabada en el interior.
M 2017, el anillo de compromiso de Camila Herrera Álvarez. El hallazgo fue tratado con el protocolo forense más estricto. El área fue acordonada, se llamó al equipo de criminalística. Cada centímetro de tierra circundante fue tamizado buscando más evidencia, pero no había nada más. No había sangre en el suelo, no había huellas claras, no había señales de lucha o de entierroviolento.
El anillo estaba ahí, limpio, casi reluciente, como si alguien lo hubiera colocado deliberadamente, no como si hubiera sido enterrado con prisa o violencia. El análisis forense confirmó que era efectivamente el anillo de Camila. Las huellas dactilares en el metal eran borrosas, posiblemente limpiadas. No había ADN útil, no había fibras textiles, no había nada que conectara el anillo con un perpetrador específico.
Lo único que había era un objeto cargado de simbolismo encontrado en un lugar que no tenía conexión lógica con la ruta que Camila había tomado esa noche. La Ceras estaba al norte de Godoy Cruz. Para llegar ahí, desde donde ella desapareció, habría que haber tomado deliberadamente la ruta 40, haberse alejado del centro urbano, haberse adentrado en una zona industrial y semiabandonada.
No era un trayecto que se hiciera por accidente, era un destino. Dávila recibió la noticia en su oficina, leyó el informe una vez, dos veces, tres veces. Luego se recostó en su silla y cerró los ojos. El anillo es un mensaje”, murmuró para sí mismo. “Pero no sé si es de amor, de culpa o de burla, porque eso es lo que era esencialmente un mensaje.
Alguien quería que ese anillo fuera encontrado.” No inmediatamente. Había esperado 4 meses, pero eventualmente alguien sabía que la policía haría rastrillajes, que los perros buscarían, que tarde o temprano llegarían a ese galpón. Y ese alguien había dejado el anillo ahí como una firma, como una declaración, como una burla o como una confesión.
Pero, ¿de qué y de quién? Martín fue interrogado nuevamente. Su reacción al ver el anillo fue de colapso emocional. Lloró durante 20 minutos sin poder articular palabra. Cuando finalmente se calmó, dijo entre sollozos, “Ese anillo se lo di en nuestro segundo aniversario. La llevé a Puente de Linca, a las montañas.
Le dije que quería pasar el resto de mi vida con ella y ella lloró y me dijo que sí. Fue el día más feliz de mi vida. Le preguntaron si podía explicar cómo el anillo había terminado en ese galpón. No lo sé, respondió. Nunca estuve en ese lugar, ni siquiera sabía que existía. Los registros de su teléfono celular, de su vehículo, que ya había vendido, pero del cual se rastrearon los movimientos previos mediante GPS, no mostraban que hubiera estado cerca de las ceras en los días previos o posteriores a la desaparición.
Santiago Luján fue contactado en Francia. Aceptó una videollamada con Dávila. Su rostro en la pantalla mostraba genuina consternación al escuchar sobre el hallazgo del anillo. “No entiendo”, dijo, “por qué alguien llevaría el anillo ahí, a menos que se detuvo.” Dávila lo presionó para que continuara. A menos que sea exactamente lo que usted dijo, subcomisario, un mensaje.
Alguien está jugando. Alguien quiere que sigamos buscando o que dejemos de buscar. No lo sé, pero esto no es aleatorio. Camila no habría ido a ese lugar por voluntad propia. Alguien la llevó y ese alguien se está burlando de todos nosotros. Le preguntaron si tenía conocimiento de ese galpón.
si alguna vez había estado allí. Cuando era adolescente hace como 15 años, ese lugar era un punto de encuentro para algunos jóvenes que iban a beber. Fui un par de veces, pero desde entonces no he vuelto a estar cerca de ahí. Las teorías se multiplicaron como hongos después de la lluvia. La más oscura sugería que Camila había sido secuestrada por alguien que conocía, llevada a ese galpón, y que algo terrible había ocurrido ahí, que el anillo había sido dejado como trofeo o como pista deliberada.
Pero si eso era cierto, ¿dónde estaba el cuerpo? Se es excavó todo el galpón. Se revisaron las paredes, los desagües, los espacios bajo el piso. Se trajeron perros cadáver, nada. No había restos humanos en ese lugar. Otra teoría más elaborada planteaba que Camila había planeado su propia desaparición, que había descubierto algo sobre Martín, sus deudas, quizás algo peor, y había decidido escapar, que había contactado a Santiago o a alguien más, que había organizado su salida y que el anillo había sido dejado deliberadamente
para hacer parecer que algo violento le había ocurrido. para que nadie la buscara realmente, sino que buscaran a un culpable. Pero esta teoría tenía agujeros. ¿Por qué casarse si planeaba huir? ¿Por qué no simplemente cancelar la boda y terminar la relación? Una tercera teoría, la más perturbadora, involucraba a un tercero desconocido, alguien que había estado observando a Camila, que había esperado el momento perfecto, que la había interceptado esa noche cuando caminaba sola, vulnerable, emocionalmente alterada.
alguien que no conocían, que no estaba en su círculo, que era un depredador silencioso esperando la oportunidad. Esta teoría era popular en las redes sociales, pero Dávila la consideraba menos probable. Los depredadores aleatorios dejan rastros, cometen errores y quien había tomado a Camila,si es que alguien la había tomado, había sido impecable en su ejecución.
Los padres de Camila envejecieron años en meses. Roberto Herrera dejó de impartir sus clases particulares de historia. Se pasaba las horas sentado en el sillón de su casa, mirando por la ventana hacia la calle, como si esperara que su hija apareciera en cualquier momento doblando la esquina. Marta cerró la librería en agosto.
No podía soportar estar rodeada de libros cuando su propia historia había quedado trunca, sin, sin resolución. Florencia, la hermana mayor, se convirtió en activista. Organizó marchas por los desaparecidos. presionó a las autoridades para que no archivaran el caso. Mantuvo viva la imagen de Camila en las redes sociales con una tenacidad que oscilaba entre la esperanza y la desesperación.
El primer aniversario de la desaparición llegó sin respuestas. El 14 de febrero de 2020, un grupo de familiares y amigos se reunió en el lugar donde Camila fue vista por última vez. Colocaron flores, encendieron velas, sostuvieron fotografías. La prensa local cubrió el evento con esa mezcla de respeto y sensacionalismo que caracteriza a estas conmemoraciones.
Martín no asistió. Santiago envió un mensaje desde Francia que Florencia leyó en voz alta. Camila, donde quiera que estés, espero que hayas encontrado la paz que buscabas. Nunca dejaré de preguntarme qué podría haber hecho diferente esa noche. Dávila nunca cerró el expediente, se convirtió en una obsesión personal.
Incluso después de jubilarse en 2022, seguía revisando las notas, buscando ese detalle que se le había escapado, esa conexión que no había visto. En sus libretas privadas que su esposa encontraría años después había escrito reflexiones que eran casi filosóficas. ¿Qué significa desaparecer? ¿Es ser borrado del mundo o es borrarse a uno mismo? Camila desapareció, pero su ausencia tiene más peso que muchas presencias.
El anillo es un mensaje, pero no sé si es de amor, de culpa o de burla. Quizás sea las tres cosas, quizás sea ninguna. Martín Ávila Ríos vendió finalmente el departamento en 2020 y se mudó a la provincia de San Luis, donde un primo le ofreció trabajo en una estación de servicio. Dejó de usar su apellido completo.
Se presentaba simplemente como Martín Ríos. intentó reconstruir su vida, pero los que lo conocieron en esos años dicen que era un hombre roto, que hablaba poco, que bebía demasiado, que a veces lo encontraban mirando fotografías viejas en su teléfono con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. En 2023 comenzó una relación breve con una mujer local, pero terminó cuando ella encontró una caja escondida bajo su cama.
con recortes de periódicos sobre la desaparición de Camila, con copias de informes policiales, con el acta de matrimonio enmarcada. “Todavía vive con un fantasma”, le dijo la mujer a una amiga. “Y yo no puedo competir con un fantasma.” Santiago Luján regresó a Argentina solo una vez más en 2021 para el funeral de su tía Marta, madre de Camila, que falleció de un infarto a los 64 años.
Los médicos dijeron que fue su corazón, pero todos sabían que fue su corazón roto. En el funeral, Santiago y Martín se vieron por primera vez desde los interrogatorios. No hablaron, simplemente se miraron a través del espacio del velorio. Dos hombres marcados por la misma pérdida, unidos por la misma ausencia, separados por sospechas mutuas que ninguno de los dos podía articular completamente.
Después del entierro, Santiago visitó el lugar donde Camila desapareció. se quedó ahí dos horas bajo el sol de enero, simplemente mirando el pavimento como si pudiera encontrar respuestas en las grietas del asfalto. Un periodista que lo reconoció intentó entrevistarlo. Santiago dijo solo una frase antes de irse.
El viento sonda se llevó muchas cosas ese febrero, incluyendo partes de mí que nunca voy a recuperar. En 2024, 5 años después de la desaparición, surgió una nueva pista. Una mujer que había estado de paso por Mendoza en febrero de 2019, una turista chilena llamada Patricia Rojas vio un documental sobre el caso en un canal de televisión. contactó a las sotoridades diciendo que recordaba algo de esa noche.
Había estado cenando en un restaurante cerca de la avenida San Martín el 14 de febrero y había visto a una mujer que coincidía con la descripción de Camila hablando con un hombre en la calle. Parecían estar discutiendo”, declaró, “O tal vez solo hablando intensamente. Él era alto, cabello claro, tal vez rubio o gris. Ella parecía alterada.
Recuerdo que pensé que era una pareja teniendo problemas.” Y luego salieron caminando juntos hacia, no estoy segura, hacia el este, creo. La descripción del hombre podía coincidir con Santiago o con cientos de otros hombres en Mendoza. Era demasiado vaga, demasiado imprecisa, demasiado tardía.
Pero Dávila, aunque ya jubilado, siguió la pista personalmente. Entrevistó a Patricia Rojas en Santiagode Chile. Revisó nuevamente las cámaras buscando algún ángulo que hubiera pasado por alto. Nada concluyente, solo la frustración renovada de un caso que parecía diseñado para no ser resuelto. Hoy en día, Camila Herrera Álvarez sigue desaparecida.
Su caso permanece oficialmente abierto. Su fotografía, esa imagen de una mujer joven de ojos color miel y sonrisa enigmática sigue circulando en carteles por Mendoza con la leyenda. Pero la realidad es que el tiempo ha hecho su trabajo de erosión. Menos personas recuerdan, menos medios cubren el aniversario.
La vida sigue su curso implacable y los que no fueron tocados directamente por la tragedia han pasado a otras historias, a otros misterios. Roberto Herrera, ahora de 68 años, sigue viviendo en la misma casa donde Camila creció. Dice que no puede mudarse porque y ¿ciel? ¿Cómo me va a encontrar? Florencia tiene ahora dos hijos, una vida construida en torno al recuerdo de su hermana ausente.
Las teorías siguen circulando en foros de internet dedicados a casos sin resolver. Algunos creen que Martín finalmente confesará en su lecho de muerte. Otros están convencidos de que Santiago sabe más de lo que dice, que su regreso a Francia fue una huida. Hay quienes especulan con testigos protegidos, con redes criminales que nunca fueron investigadas adecuadamente, con corrupción policial que ocultó evidencia.
Y hay también los que creen en lo sobrenatural, los que piensan que ese parpadeo en la Cámara de Seguridad fue algo más que una falla técnica. que Camila cruzó algún tipo de umbral invisible y desapareció en otra dimensión, en otro tiempo, en otro lugar donde las novias infelices pueden escapar de sus propias decisiones.
Pero la verdad, si es que existe una verdad singular en este caso, probablemente sea más prosaica y más terrible. ¿Alguien sabe qué le pasó a Camila Herrera Álvarez esa noche? ¿Alguien la vio? La tocó, quizás la mató. Alguien llevó su anillo a ese galpón abandonado y lo enterró suavemente en la tierra, casi con cariño, casi con ritual.
Alguien ha vivido estos años cargando ese secreto, viéndolo en cada noticia sobre el caso, sintiéndolo pesar en cada aniversario, despertándose tal vez en las noches con su rostro en los sueños. Fue Martín Ávila Ríos, el esposo con las deudas ocultas y las mentiras financieras, que tal vez vio en Camila un obstáculo o una amenaza cuando ella comenzó a hacer preguntas incómodas.
Fue Santiago Luján el amor adolescente que nunca superó completamente esa relación, que volvió de Francia con la fantasía de recuperar lo que había perdido y que al ver que era imposible actuó con violencia. Fue un tercero, alguien que conocemos a través de pistas dispersas en el expediente, pero cuya identidad permanece en las sombras.
Quizás el turco o alguno de sus asociados usando a Camila como mensaje para Martín o fue en una variación que parece sacada de una novela, pero que la realidad a veces supera. La propia Camila, quien orquestó su desaparición con ayuda de alguien, dejando atrás una vida que ya no podía soportar. El subcomisario Ariel Dávila, en una de sus últimas anotaciones antes de jubilarse escribió algo que resume la esencia de este caso.
Los mejores misterios no son aquellos que no tienen solución, sino aquellos que tienen demasiadas soluciones posibles. Cada evidencia apunta en múltiples direcciones. Cada sospechoso tiene motivos y cuartadas. Cada teoría tiene sentido hasta que no lo tiene. Camila desapareció en ese parpadeo de la cámara y con ella desapareció también la posibilidad de una respuesta simple.
Quizás esa era su intención o quizás simplemente tuvo la mala suerte de cruzarse con el momento y la persona equivocada en la noche equivocada. El expediente permanece en un archivo de la comisaría de Godoy Cruz, engrosado con años de declaraciones, informes, análisis, fotografías. Si algún día aparece nueva evidencia, un cuerpo, una confesión, un testigo que finalmente decide hablar, ese expediente volverá a abrirse.
Las hojas amarillentas volverán a ser leídas. Las caras en las fotografías volverán a ser estudiadas y quizás, solo quizás la verdad emergerá de entre las sombras donde ha estado escondida todos estos años. Pero hasta ese momento, si es que ese momento llega alguna vez, Camila Herrera Álvarez existirá en ese limbo terrible de los desaparecidos.
No muerta oficialmente porque no hay cuerpo, no viva realmente porque no hay rastro. Suspendida eternamente en esa noche del 14 de febrero de 2019, caminando bajo las farolas naranjas de Mendoza, acercándose a una puerta cerrada, esperando a alguien que tal vez la llevó hacia un destino del que nunca podría regresar.